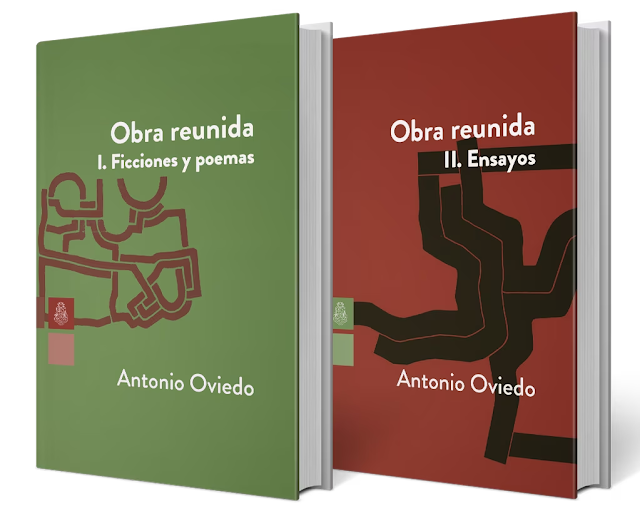[Noticia: El siguiente ensayo fue leído en la presentación pública de la Obra reunida de Antonio Oviedo, publicada por la Editorial UNC, el 16 de octubre de 2023 en la Feria del Libro de Córdoba]
Empleo el término poética en el sentido de un
enfoque interno de la literatura. Si bien suena grandilocuente, dicho enfoque
interno concierne al propósito de dilucidar las por mí llamadas frases
imperfectas. En determinado momento pude descubrir o percibir sus intentos
dirigidos a alcanzar una tranquilizadora mayor calidad sintáctica y luego, de
un modo paulatino e inevitable, fui advirtiendo ciertos obstáculos difíciles de
sortear para lograrlo. Desde luego que no todas adquirían la condición de
imperfectas, muchas no necesitaban de la imperfección para existir dado que se
trataba de frases que todo texto construye de un modo sino espontáneo al menos inmerso
en el habitual, por así llamarlo, devenir narrativo.
Las consideraciones recién mencionadas atañen a
una experiencia reciente, que consistió en corregir las pruebas de mi obra
reunida que se acaba de publicar en la editorial de la UNC, y que me indujo a
hacer una serie de reflexiones acerca de las frases de un conjunto de textos
elaborados a lo largo del tiempo. Fundamentalmente aquellos textos cobijados
bajo el rótulo de la ficción. Valga la aclaración: los ensayos no son del todo ajenos
a ese registro concomitantemente narrativo de la ficción, es más: también en lo
que a mí respecta, los ensayos utilizan con frecuencia el mecanismo de la
narración para moldear sus búsquedas. Para que sus búsquedas puedan articular
cauces casi similares u homólogos a los de la narración propiamente dicha. Al
releerlos, en los dos primeros libros -los cuentos que editó Burnichon (El
señor del cielo y Último visitante) y la nouvelle Manera negra– encontré
frases imperfectas; parecían borradores que se editaron sin haber dejado atrás
o superado tropiezos y vacilaciones susceptibles de ser modificadas, resueltas
de un modo que tiende a darles una modulación sintáctica distinta. Acabo de
usar la palabra borradores y no puedo sino preguntarme ¿cuál es el motivo que
hace imprescindible su existencia? Otra pregunta: ¿el borrador constituye un
paso previo que el texto final (llamémoslo así por mera comodidad) termina por
expulsar en nombre de una corrección que llegará tras arduos esfuerzos? Y la
tercera pregunta que surge es la siguiente: ¿la imperfección se opone a la
perfección toda vez que ésta última aspira a excluir, a eliminar drásticamente
los supuestos errores que pugnaban por socavar o difuminar una suerte de
diáfano horizonte que se busca proteger y al cual la perfección asumiría como
propio?
Sin embargo, el borrador no me permite seguir sin
hacer una última y quizás pertinente acotación: en cualquier caso, el borrador
no me permite dejarlo librado a su suerte, abandonarlo como si fuera un
detritus, algo inservible, un despojo por el que nadie se preocupa y que sólo se
aferra a su condición de tal, es decir, a su condición de texto que antes se
tambaleaba a medida que unas palabras tan provisorias como fugaces irrumpían en
la página. Es en estos rápidos amagues donde el borrador encuentra una frágil
justificación que no demanda otras opciones para ser reivindicada. Su única
opción sólo consistiría en oponerse empecinadamente a ser un soporte de la
posibilidad de la perfección. El borrador adopta la imperfección sin
menospreciarla, sin objetar sus carencias, haciendo de sus carencias la vía más
apta para sostenerla. Quizás la pregunta del poeta Saint-John Perse sea la
misma que el borrador se formula: “¿Qué es lo que en todo de repente falta?”
En
relación a estos acercamientos y tanteos quisiera referirme brevemente a tres
autores que forman parte de la problemática de la frase imperfecta ya sea
porque ésta oblicuamente los convoca o porque en los tres casos la frase
imperfecta aparece aludida. Al mismo tiempo, cada uno traza una suerte de
umbral que permite acceder a la frase imperfecta y a ciertas expresiones inherentes
a la misma que me interesa subrayar.
Uno de los grandes textos críticos de Roland
Barthes es “Flaubert y la frase”, un ensayo breve que, como su título lo
indica, examina la relación entre dicho escritor y su singular elaboración de
la frase. Habría que decir su intrincada elaboración de las frases ya que debió
afrontar padecimientos y angustias cada vez que intentaba enunciarlas. Barthes
no ahorra referencias acerca del enorme empeño de Flaubert cuando trataba de
escribir frases que de un día para el otro o que un rato después debía suprimirlas
en aras de una reacia y esquiva perfección. Dicho con otras palabras: el
vértigo de la corrección infinita. El dibujo hormigueante de la corrección se
asienta sobre la hoja con cierto nervioso embeleso a fin de postergar
nuevamente una última versión de la obra. Para el autor de Madame Bovary es lo
atroz; para Virginia Woolf es algo repulsivo que provoca náuseas; según Georges
Bataille es el atolladero. Desde su cuarto tapizado de corcho Marcel Proust
pronuncia una frase que erosiona el zigzagueante registro de la corrección: La
pereza me salvó de la facilidad de escribir. Descartada la facilidad de
escribir gracias a la pereza, los cientos y cientos de pruebas de página de En
busca del tiempo perdido no están sin embargo exentas de correcciones:
pululan hasta el paroxismo tachaduras sobre tachaduras previas que están a
punto de anular el texto original para sustituirlo por un texto corregido que
¿tampoco será el definitivo? La exposición -en la BN- efectuada en abril de
2017 de las páginas del libro Mansilla: de Rosas a Paris en las que
David Viñas trabajó 50 años mostraba pilas y pilas de hojas escritas a máquina
y corregidas incansablemente con tinta verde, tinta roja, tinta azul, tinta
negra: la luz extraña de un torbellino cromático que no cesa de renovarse
captura la mirada. Es portadora además de la energía secreta de la corrección.
En síntesis: no es tanto lo que jamás se termina, sino lo que siempre debe volver
a empezar.
El
filósofo rumano Emil Cioran escribió un texto cuyo título no podría ser más categórico:
Valéry y los estragos de la perfección. No son pocas las loas y panegíricos dirigidos
al escritor francés desde el momento que Cioran leyó una frase suya que lo
deslumbró: “el sentimiento de serlo todo y la evidencia de no ser nada”. Poseía
una lucidez “mortífera”, pudo comprender a Pascal hasta “el punto de temerlo y
odiarlo”, sus libros de aforismos son tan certeros como despiadados, fue un
gran moralista que logró llevar sus secretos al rango de verdades impersonales,
en fin: su muy concisa y sutil introducción a las Cartas persas del
barón de Montesquieu es una obra maestra acerca de la ilustración. Sin embargo,
sus críticas a la poesía escrita por Paul Valéry están en las antípodas de sus
elogios. Cáusticas por no llamarlas implacables ponen de relieve los efectos
negativos de una búsqueda frenética de la perfección. Siente un malestar
incalificable al leer La Joven Parca, causado, afirma Cioran, por una
elaboración hiper consciente, artificial, penosa ya que le exigió a Valéry un
centenar de borradores. Renuncia Cioran a volver a leer El cementerio marino
pues es demasiado perfecto. Reina en la poesía de Valéry un gusto desastroso de
la perfección, de la perfección vacía. “Las teorías de Valéry sobre la poesía,
sigue diciendo Cioran, asimilan el acto poético a un cálculo, a una tentativa
premeditada”. Al contrario: “la poesía es inacabamiento, explosión,
presentimiento, catástrofe y no esa sucesión de adjetivos exangües”. Y remata con
esta aseveración: “Para la poesía se necesita un desequilibrio especial que
Valéry no tuvo la suerte de padecer”. Cabe, por último, hacer esta observación:
Valery se resistió a la imperfección, esa resistencia devoró 25 años de su vida
(entre 1892 y 1917), lapso durante el cual las palabras siguieron esperando el
momento de ser escritas. Esperando quizás su oportunidad de dar un vuelco, esto
es, de ser definitivas y así desembocar contrario sensu en una nueva fase de indefiniciones
que el escueto precepto de Valéry procura reflejar: una obra jamás se acaba,
sino que se la abandona.
Además de Valéry, el libro de Cioran incluye textos
sobre Joseph de Maistre, Samuel Beckett, Henri Michaux, Roger Caillois, Guido
Ceronetti, Francis Scott Fitzgerald, María Zambrano, Mircea Eliade, etc. Y también
sobre “El último delicado”, título a partir del cual puedo introducir el tercer
nombre de la problemática de la frase imperfecta que trato de esbozar aquí. ¿Qué
dice Cioran de El último delicado? Es alguien que puede hablar con igual
sagacidad del eterno retorno y del tango. Que también es capaz de practicar “una
danza de hallazgos fulgurantes y de sofismas deliciosos”. A propósito de
sofismas, quiero ahora citar una frase escrita por el último delicado (estoy
cerca de revelar quién es), pero a la cual me atrevo a decir que dicha frase
posee un tono oracular: “El estilo no parece cuidado, pero cada palabra ha sido
elegida”. Es Borges quien la escribió en su prólogo a los cuentos de Cortázar
incluidos, hacia 1985, en su Biblioteca Personal. Sin embargo, casi 20 años
antes, Borges había dirigido entre enero de 1946 y octubre de 1947 una revista
llamada Los Anales de Buenos Aires. Cortázar le llevó un cuento manuscrito con
el título de Casa tomada y Borges le dijo, al cabo de una semana, que le había
gustado. Salió publicado en el Nº 11 con dos dibujos a lápiz de Norah Borges.
Muchos años después, “una noche en Paris Cortázar me confió que ese cuento
había sido su primera publicación”. “Me honra haber sido su instrumento”,
afirma Borges en su prólogo. Cortázar muere el 12 de febrero de 1984, por lo
tanto, no habrá leído, cabe suponerlo, el prólogo de Borges. La recopilación
reúne un total de 16 cuentos (Lejana, Circe, Bestiario, Las puertas del cielo,
Continuidad de los parques, Las ménades, El ídolo de las cíclades, Relato con
un fondo de agua, Axolotl, La noche boca arriba, Final del juego, Cartas de
mamá, Todos los fuegos el fuego, La isla a mediodía y El otro cielo). Me extrañó
que no haya sido incluido Instrucciones para John Howell, un magistral e
inquietante policial metafísico según mi punto de vista. Vuelvo a la cita de
Borges: El estilo no parece cuidado, pero cada palabra ha sido elegida. Consta
de dos partes: una afirmación que niega: el estilo no parece cuidado; y luego
una negación en la cual la conjunción adversativa “pero” desliza la posibilidad
de elegir palabras para concederle un margen propio al estilo. Subyace, en esta
especie de binarismo casi distendido, un elogio que la prosa entre enigmática y
precisa de Borges suele efectuar evitando el énfasis o apelando a la
discreción. Paralelamente, lo que se advierte o se capta es una fricción, un
forcejeo entre los dos elementos mencionados, hay algo que no se puede unir,
hay algo discordante, hay algo inestable que no se aquieta, hay algo que no se
deja fagocitar ni anexar. Me pregunto una vez más: ¿ese algo asociado a lo
inconciliable implica afirmar que el estilo no parece cuidado? Corresponde
decirlo: no parece cuidado porque la elección de las palabras no sería
suficiente para perfeccionarlo, mejorarlo, despejarlo, sacarlo de sus
limitaciones, liberarlo de escollos quizás insalvables, los cuales pesan sobre
la perfección y le impiden a ésta hacer pie, relajarse, respirar aliviada. La
elección, incluso acertada, de las palabras tampoco es una garantía de
perfección. La imperfección, sin esconder su propio descontento y siendo
autosuficiente y decidida a bastarse a sí misma, se siente por ese motivo capaz
de desbordar la perfección. No se trata de atribuirle a las frases imperfectas defectos
de construcción, sino de aceptar que utilizan una construcción diferente basada
en lo no concluido. En lo no concluido que a veces trastabilla, desoye
recomendaciones para modificar el rumbo, salta y arroja bruscamente una
bocanada de aire fresco sobre lo aletargadamente perfecto, sobre su incapacidad
de reaccionar ante unas díscolas frases imperfectas que soslayan y al mismo
tiempo admiten la necesidad de ser corregidas, que mantienen -¿será así?- a
rajatabla sus desafiantes equivocaciones.
Un
precedente abreviado, casi microscópico de los desarrollos leídos hasta aquí lo
puedo localizar en un poema titulado “Sobre una palabra ausente” publicado en
una plaqueta del año 1988. Al leer las pruebas de mi obra reunida, descubrí en
ese poema el primer núcleo, el primer foco, el primer meollo, el primer envión donde
asomaba mi interés o mi preocupación o lo que me despertaba incógnitas acerca
de las fluctuaciones y derivas de la frase imperfecta. Son cuatro líneas que
ahora transcribo: “…indagas, indagas la pasión individual / del artista girando
hipnotizado alrededor / de los errores de construcción cometidos / para
satisfacer la impaciencia”.