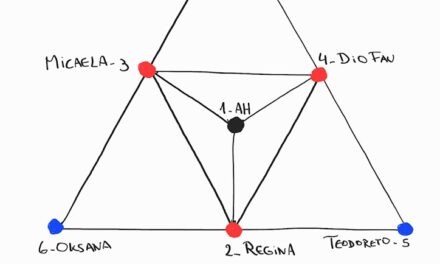La sombra
del objeto cae sobre el yo
Sigmund Freud
La suprema
madurez y el supremo estadio que una cosa cualquiera
puede
alcanzar, es aquello en lo cual comienza su derrumbamiento
Georg W. F.
Hegel
1.
Hay algo falso en Los posnucleares de
Lola Arias. Algo difícil de precisar. Cierta inadecuación o incomodidad, mas no
inverosímil, que no es del orden ni de lo narratológico ni de lo formal ni de
lo psicológico. Es una insistencia, un automatismo, un tono que atraviesa todo
el libro y que no se sabe qué lo origina o qué implicancias trae aparejado.
Voy a dejar de tener miedo a la
oscuridad. Dos. Nunca más voy a cometer errores porque es de noche o hace frío
o tengo sobre la cabeza una nube melancólica. (pág. 11)
Ayer volví a soñar con piletas de
natación. Yo iba nadando en todas las aguas hasta que me metía en una que era
completamente negra y espesa, y no podía mover los brazos. (pág. 12)
Inés dijo que los departamentos con
persianas bajas la ponían triste porque la hacían pensar en su abuela diabética
o en otras personas viejas que pasaban las tardes en una oscuridad voluntaria
como en un preludio de la noche que se les avecinaba. (pág. 21)
Una mujer me decía que estaba pasando
por los peores seis meses de su vida. Yo me ponía muy triste y me empezaba a
caer de la roca, como si su voz me empujara hacia abajo. (pág. 22)
Inés sonrió, se sentó en las rodillas de
Lenin y lo besó. Pero ese día no tenía ganas de besarlo, llevaba una nube
flotando arriba de su cabeza. (pág. 22)
Una mañana Nadia descubrió que la mancha
de humedad en el techo de su cuarto crecía (…) La mancha siguió creciendo pero
Nadia ya no podía hacer nada al respecto. Todas las mañanas al despertar mira
la nueva forma que ha tomado la mancha y trata de descifrar en ella un signo de
su futuro. A veces piensa que el día que la mancha de humedad haya cubierto
todo el techo sobre su cama ella ya no va a despertarse. (págs. 36-37)
Se pregunta si él también la habrá visto
en bombacha buscando algo en la heladera o besándose con alguien sobre la
mesada de la cocina o llorando en el teléfono mientras espera que hierva el
agua para el té. (pág. 39)
Ellos dicen que no pueden dejar entrar a
su edificio a un desconocido. Nadia les dice que ella vive allí hace cinco años
(…) Nadia piensa que ella también es para los otros un fantasma. (pág. 42)
Pienso en deformaciones en los huesos,
cánceres, enfermedades, sillas de ruedas. En mi cabeza, una fotografía futura:
yo con una enfermedad terminal en un país extranjero. (pág. 62)
Empezó a hablar de cosas de las que
nunca había hablado antes, no sé si fue porque yo hice preguntas que nunca
había hecho o si ella por primera vez pensó que podía confiar en mí o si le dio
pena verme así tan melancólica que quiso darme charla. (69)
El domingo es un cuchillo en el estómago
seis o siete minutos después de despertar. (pág. 77)
Yo lo escucho pero mi cabeza da vueltas
carnero en el pasado, el cuchillo se revuelve en mi estómago y, de repente, me
pongo a llorar (…) Y ahí me quedo llorando abrazada a Jota como a un árbol
humano mientras a nuestro alrededor pasan cientos de extras que pasean al lado
del río. (pág. 81)
Hay una palabra en el medio del
crucigrama que lo perturba. «Ahogarse»: doce letras, la quinta una G. No es
hundirse, ni asfixiarse, ni sofocarse, ni extinguirse. (pág. 97)
Definitivamente, hay algo melancólico en
ese montón de llaves diseminadas en el cajón de la mesita de luz. Como si esas
llaves me permitieran abrir las puertas de los lugares pero no como son ahora
sino como eran antes. No son llaves de lugares sino llaves de pasado, como si
fueran máquinas del tiempo. (pág. 103)
En el libro de Duchamp hay uno de los ready-made que se llama Infelicidad: un
libro de geometría para colgar del balcón la noche de bodas. Pienso que es una
obra perfecta y lloro un poco, cubriendo de mocos y babas la funda de la
almohada. (pág. 115)
Yo le abro la puerta y me pongo a llorar
en sus brazos de inmediato farfullando frases incoherentes sobre mis días de
fiebre, mi madre y la rata maldita que no me deja dormir. (pág. 119)
Poco a poco se le fue formando una nube
melancólica sobre su cabeza que la seguía a todos lados. (pág. 136)
Julia cierra los ojos y oye la música de
la radio otra vez, como si sus orejas se hubieran cerrado y abierto de pronto.
Es música pop para llorar. (pág. 152)
Julia ve sus ojos atravesados por peces
y algas en el reflejo de la pecera. Luego, toma el escobillón y se pone a
barrer como un robot melancólico. (pág. 153)
Algunas noches después de las funciones
no podía evitar la melancolía. (pág. 162)
Siempre que me ponía triste o quería
llorar apretaba a H contra mí. (pág. 166)
Porque al final y al cabo, hay algo
melancólico y altivo en su pose nocturna que les da un aire aristocrático.
(pág. 226)
Los posnucleares está escrito bajo el
signo de la melancolía. No es solo la repetición machacante de la palabra, ni
una situación de un relato, ni siquiera el ánimo de los personajes, es la
escritura misma la que lleva una nube saturnina sobre sí. De allí que casi
podría leerse la melancolía del libro en sentido inverso: antes que un tono que
se homologa al patetismo de sus personajes, son ellos los que quedan cautivos
del estilo del demiurgo melancólico. De hecho lo “posnuclear” aparece como algo
vago e impreciso –aun para la propia Arias– que los condiciona:
es la idea de un territorio donde los
personajes aparecen como sobrevivientes de una catástrofe: quedaron un poco a
la deriva, no se sabe de dónde vienen ni qué les pasó pero ahí están, en
barrios a los que no pertenecen, en una ciudad con la que no se conectan, como
si observaran un mundo que ya no existe. Viven una vida rutinaria e invisible.
Cuál es esa catástrofe, no es una pregunta que se traduzca en una respuesta
directa.
Lo
melancólico es el resultado de un diagnóstico previo, el efecto de la situación
contemporánea. Sin embargo, uno podría preguntarse por el estatuto y la
repercusión concreta de lo nuclear en una anímica general argentina expuesta a
crisis más mundanas, cercanas y mensurables en sus efectos. El imaginario de la
catástrofe nuclear es inevitablemente foráneo, un tópico de la literatura más
que existencial. De allí que la melancolía de Arias se presente como universal
(pero no originaria), ahistórica (pero atenta a gestos de nuestra época),
apolítica (pero propia de una clase social). Esa anímica, que linda entre lo
arbitrario y lo retórico, se vuelve chirriante al anoticiarnos del año de
publicación de los relatos: 2011. La melancolía de Arias es injustificada
habiendo sobradas razones históricas para estarlo. O mejor dicho: hay una
cierta incongruencia entre su tono y su época; siendo del 2011, Los posnucleares llega “tarde” (con todo
lo irónico que implica llegar tarde a la propia tristeza) a los años en los que
la melancolía era la tópica general de una generación que vivió la catástrofe
en primera persona y comenzaba a salir de ella.
2.
Quizás hipostasio mi experiencia al clima general, pero siento que del 2000 al
2007 fueron los años de la melancolía. Un devenir ya decadente que se
cristaliza de manera espectacular en la crisis del 2001 (nuestro ground zero antes que nuestra Toma de la
Bastilla). Los años de una vida vivida como si todo el tiempo fuera una coda o
epílogo después del fin. De allí el sentimiento de derrota: el ingreso al mundo
adulto viene acompañado de desencanto, resignación y vergüenza frente a la
imposibilidad de imaginar un futuro personal, familiar, social, nacional. Un
giro generalizado hacia la interioridad, de reclusión en la esfera privada
frente a un exterior percibido como tedioso y hostil. Frente a ello, la falta
de vida o experiencia es suturada por el consumo de discos, películas y libros.
La acumulación enciclopédica mas no conceptual de una alta cultura que entra en
contradicción con la precariedad del todo. Un nihilismo adolescente, que corroe
menos el mundo que la relación del sujeto con el mundo. Subjetividad
implosionada que se identifica a sí misma con el objeto perdido,
autodestruyéndose sádicamente. Los restos de eso que una vez fue (o pretendía
ser un) sujeto hallan su lugar en el mundo en los blogs antes que en la calle.
Proliferación y atomización de voces frente a la imposibilidad de articular un
relato generalizador.
3. En
mi experiencia individual la crisis y el abandono de la adolescencia se funden
en un solo movimiento, sin embargo, hay en el arte argentino de dichos años un
fondo secreto de melancolía que coincide punto por punto con mi vivencia. Como
si los coletazos del delaruismo y el no future argentino aparecieran como el
reverso no explicitado de una apatía generalizada. No una melancolía activa y
resistente como la que Gundermann rastrea en la posdictadura, sino una pasiva,
apolítica, incapaz de creer en la restitución de una comunidad ética. El duelo
clásico se patologiza, generando el extrañamiento, la desrealización del mundo.
Lo único que queda a flote es un «yo» pobre, que se regodea en la falta y
remonta su herida histórica a un drama mucho más antiguo y primigenio. Ni
siquiera una huida al mundo del más allá o lo fantástico, sino un craso
realismo que da cuenta de la desmaterialización misma de lo concreto. El arte
de la clase media se inmoviliza frente a la pérdida y no puede imaginar otra
cosa que su propia decadencia.
4. Musicalmente los años 2000-2007
fueron del indie sensible. No porque
sus temas sonaran más en las radios, o sus shows se abarrotaran, o por la
calidad de sus producciones, sino porque –como un susurro– una serie de bandas
comenzaron a elaborar una estética en clara contraposición con el rock nacional
à la FM Mega. Voltura, Hamacas al
Río, Mi Tortuga Montreaux, Bauer, Coiffeur, Los Alamos, Proyecto Verona,
Mataplantas, Gabo Ferro, Jackson Souvenirs, Juanito el cantor, Lisandro
Aristimuño, Juan Ravioli, Mi Pequeña Muerte aparecían como la contracara de los
rockismos (desnudados luego por
Capussotto) de Los Piojos, La Renga, Bersuit, A77aque, Intoxicados, Indio
Solari, Kapanga. Hoy poco queda de todo eso. De hecho, pareciera como si estas
dos estructuras de sentimiento coexistentes en el rock argento de esos años
hubieran desaparecido por llevar su lógica formal hasta el extremo. Estéticas
adolescentes, transicionales, nostálgicas. Por un lado, el rock chabón heredero del mainstream
y del submundo rolinga encontrará, trágicamente, en Cromañon las consecuencias
de la ética construida tanto arriba como abajo del escenario. Mientras que, por
el otro lado, el indie sensible hizo
una bandera de la languidez y la inacción entendida como posición ética
incorruptible frente al mundo: voces monocordes y depresivas, climas
aletargados, guitarras deliberadamente repetitivas. La idea misma de un hit era irrealizable bajo esos
parámetros. Más que canciones lo de ellos eran estados de situación de la
anímica general de la juventud. Claramente llevaban en su estética melancólica
su propia disolución. Todo esto, quizá, como resultado de la lectura que varios
de ellos, asumidamente o no, hicieron de Radiohead (que termina por esos años
de edificar su hegemonía, su posición de pasaje imprescindible entre el mainstream y el indie): privilegiaron el tono acongojado y se desentendieron de la
experimentación; se quedaron con las guitarras de The Bends (algunos inclusive sólo con “Fake plastic tres”) y
omitieron la deconstrucción del pop de Kid
A. Es en Jaime Sin Tierra quizás donde esta descripción alcanza su
coagulación. La estética melancólica de la banda no sólo puede leerse
nítidamente en la voz frágil y quebradiza de Nicolás Kramer o en los arrebatos
eléctricos de guitarras que suenan más a frustración o impotencia que a furia grunge, sino también y sobre todo en las
letras. Las imágenes de choques, desprotección, soledad, hieratismo,
contemplación del mundo y autodescubrimiento son recurrentes a lo largo de sus
cuatro discos. Jaime Sin Tierra fue la banda sonora de la pos-adolescencia, de
la posición fetal, de los amores inconfesados y la autoindulgencia. Sin
embargo, en ellos había, a diferencia de sus pares generacionales, talento, una
capacidad de extraer del patetismo, melodías y estribillos memorables (como ya
The Smiths lo habían hecho con la generación Thatcher en Inglaterra). Síntoma
perfecto, puede percibirse cómo la anímica melancólica de la época que les daba
sentido era también lo que los limitaba a búsquedas más arriesgadas.
A veces quisiera ser un auto / Para
chocar / como choco siendo humano / Para romperme en mil pedazos / A veces
quisiera ser un avión / Para volar, como vuelo siendo humano / Y no caerme,
como me caigo / Y a veces quisiera ser como vos / Para no extrañarte como te
extraño / Y a veces quisiera ser como vos / Para no necesitarte tanto / A veces
quisiera ser un barco / Para flotar, como floto siendo humano / Y hundirme, como
me hundo (“Auto”)
No tengo alas / Como un planeador / No
tengo luces / Como un plato volador / Perdí mi rumbo / Soy un auto chocador /
Que está en llamas / Y necesita tu amor (“Autochocador”)
El discman vuelve locos a los controles
/ Te lleva a cualquier lugar / Ajústense pronto los cinturones / Nos vamos a
estrellar (“Azafata”)
Me destrozaré si es lo que quieres /
Pero después no me extrañes como te extraño yo / Me ahogaré en mis lágrimas si
es lo que quieres / Pero después no me llores como te lloro yo (“Marmota”)
Y si el avión se cae / ¿Estarás ahí? /
Para salvarme / Y si me pierdo entre la gente / ¿Estarás ahí / para
encontrarme? / Y si mi corazón se rompe / ¿Estarás ahí / Para arreglarlo?
(“Kili”)
Cada movimiento que no se hace / Es un
movimiento que se pierde / Y cada movimiento que se pierde / Se transforma en
una mochila / Y las mochilas nos alejan / De nuestros amigos y nuestras amigas
/ Y nuestros amigos se transforman / en enemigos y enemigas (“Mochila”)
Que todas las cosas que pesan / Se vayan
muy lejos / Y no vuelvan / Ahora sé / Que mis pies están / Cada vez más lejos /
De la tierra (“Sin tierra”)
5.
El Nuevo Cine Argentino no fue particularmente alegre. Aun cuando había en las
películas de Trapero, Stagnaro, Alonso, Fontán, Loza, Martel, Sorín, Caetano,
cierta ternura hacia un personaje o una situación, fue el de ellos un cine
signado por la solemnidad. Personajes anodinos, grises, poco locuaces,
entregados a tareas rutinarias y alienantes. Historias sobre la soledad, la
disolución de los vínculos familiares, la incomunicación, el trabajo y –sobre
todo- la supervivencia. Un cine sobre los efectos del neoliberalismo. Amén de
ciertos destellos de modernidad, fue un cine clásico que recuperó del cine
italiano la observación minuciosa de mundos poco espectaculares y justamente
por eso mismo invisibilizados o ilegibles para las generaciones anteriores. Sin
embargo la seriedad poco asombrosa de sus formas (coherente con sus
problemáticas) fue el precio que esos directores tuvieron que pagar para
alcanzar el profesionalismo y desmarcarse del cine chabacano, moralizante,
“poético” y televisivo que los
antecedió. De allí a la redundancia y el agotamiento había nada más que un
paso. Ezequiel Acuña no fue en sí una de las figuras más destacadas del
movimiento, aunque podemos percibir en él las virtudes y vicios generacionales
llevados a su extremo. De hecho en su cine la supervivencia propia de la época
se estetiza: deja de ser política y se vuelve privada. Los personajes acuñanos
son pos-adolescentes melancólicos aferrados en la pérdida (Nadar solos, Excursiones) o en pleno trabajo de duelo (Como un avión estrellado), incapaces de
sobrellevar la vida. Carentes de toda contención familiar, deambulan, no hacen
nada, pierden el tiempo, se juntan con otros de igual condición para compartir
sus inexpresividades. Pero lo más importante de todo: no desean. Hay en ellos
una “cancelación del interés por el mundo exterior, la pérdida de la capacidad
de amar, la inhibición de toda productividad” (Freud) que los vuelve presa
fácil de la identificación emo. Comparten algunas similitudes con los de Rapado o Dos disparos de Rejtman, pero mientras en este hay siempre un tono
absurdo y ligero que redime todo, en aquel hay una pesadez que no deja
respirar. Diríase que la dificultad general de una generación para imaginar un
futuro aparece en Acuña sublimada, desplazada al plano individual,
interiorizada en la (in)acción. Los personajes viven en un eterno presente del
que no pueden escapar y ni siquiera conceptualizar.
6.
En la literatura argentina son años de estéticas convergentes que
parecieran construirse enfrentadas a la historia del país. O autores maduros
persiguen la concreción definitiva de su obra, modulando el estilo sobre la
base de la invariancia del tiempo, o los jóvenes ensayan y tantean formas, se
baten a duelo más con sus padres literarios que con su época, demasiado
cercana, todavía inaprehensible. La crisis del 2001 aparece como un fantasma
impreciso, que se deja ver más en la alteración de las condiciones de
producción de las obras (Cucurto y la editorial cartonera como máximo
emergente) que en los contenidos de las obras mismas. Mairal, Jarkowski,
Abatte, Levinas, Massuh, Sánchez intentaron, con cierto esfuerzo, darle voz a
la desintegración psíquica y social de la época. Inversamente uno podría pensar
que no hay relato por esos años que no la nombre aunque sea de forma lateral.
De allí que sus efectos habría que rastrearlos más en el ámbito vaporoso de las
sensibilidades que de las formas literarias. Una serie de novelas azarosas, de
autores disimiles entre sí, en las que la Historia aparece negada, vaciada,
implícita: huellas de la melancolía generacional. Quizás justamente por su
incapacidad de nombrar lo evidente, siendo sin embargo ellas mismas el
resultado de tal evidencia, su valor de caso resulte más significativo. El
espíritu se muestra siempre a espaldas del sujeto. ¿No es lo que presagia Ocio (2000), la primera novela de Fabián
Casas? Lo que comienza como un relato de duelo progresivamente va olvidándose
de la causa misma que originó la tristeza. La melancolía continúa, se
independiza del objeto perdido y se eterniza como carácter. Es la tristeza
schopenhaueriana de Casas. Los personajes entran por lo tanto en el mal
infinito de la melancolía: la vida se transforma en una serie ininterrumpida de
discos, siestas y vagabundeos. El círculo es la estructural temporal del
melancólico. Es por ejemplo la repetición sin sentido del sexo en ¿Vos me querés a mí? (2005). La novela
de Romina Paula es la imagen de la clase media ilustrada enfrentándose
neuróticamente a su futuro nebuloso poscrisis. De allí que la dificultad de
ganar dinero y el éxodo aparecen como situaciones concretas que no merecen mayor
contextualización en la novela. Son parte del paisaje. No obstante en la
escritura del diario, el monólogo de la protagonista que vuelve recursivamente
sobre los mismos temas, sabiendo que, no obstante, no arribará a ninguna
conclusión, es quizá el súmmum de un discurso melancólico “que se ha perdido a
sí mismo en la imposibilidad de jerarquizar los signos que recolecta”
(Galende). El pasaje de la adolescencia a la adultez, clave en Paula, es el
tema central, hasta llegar a lo traumático, en Frenesí (2006) de José María Brindisi. Pasados los treinta años el
narrador recuerda su juventud, la comunidad idílica que conformaba con sus
amigos en los años noventa. Viajes a Europa, sexo casual, rock alternativo,
drogas blandas. Menemismo ABC1. Sin embargo gradualmente los signos de la
decadencia comienzan a enquistarse en ellos.
A través del espejo, sin embargo, apenas
podía verme a mí mismo. Era suficiente: el patetismo de la imagen alcanzaba a
definir a los tres. Sentí que el control remoto, en mi mano derecha, estaba
como petrificada, y noté como el pulgar sostenía un movimiento constante,
rítmicamente perfecto, a la vez frenético y desapasionado. Pero si me esforzaba
un poco, si me movía hacia uno y otro lado –si tenía el valor de hacerlo- podía
encontrarme también con sus reflejos. Mauro se había recostado y ahora dormía,
o intentaba hacerlo, o apenas dormitaba y pronto derramaría sus pesadillas
sobre nosotros. En su pecho reposaba un par de puritos, los Schimmelpeninks que
alguien le había contagiado, quizá como una especie de protección en un momento
en el que todos, con desesperación, necesitábamos creer en algo. Del otro lado,
en un pequeño sillón de un cuerpo, Guido mantenía los ojos bien abiertos. Pero
daba lo mismo: estaba en otra parte, y quizá lo peor de todo es que yo ya no
sabía, a esa altura, si tenía o no ganas de rescatarlo. Miraba hacia arriba, la
cabeza apoyada en el respaldo, y en la comisura de los labios, donde
automáticamente solía formársele un leve despojo de sonrisa, ya no había nada.
Me vi a mi mismo y pensé: lo único que hicimos fue perder el tiempo. Lo único
que habíamos buscado era aprovecharlo, exprimirlo, arrancarle una razón de ser
a cada movimiento, cada deseo, cada resquicio de futuro que irrumpiera en el
presente, y a pesar de ello las cosas se habían descarrillado. O en otras
palabras, algo más precisas: nunca nada era como lo imaginábamos. No es que
supiésemos qué es lo que había más allá; por el contrario, eso era lo que nos
estimulaba y al mismo tiempo nos llenaba de terror (…) Los veía, nos veía en el
espejo, a través del espejo, rebotando lujuriosamente en el espejo; no sé por
qué había recreado esa imagen, con anterioridad, cientos de veces. Más bien le
había dado un contexto: parecíamos tres pobres tipos, tres espantapájaros, tres
cadáveres a los que han dejado solos: tres náufragos de entrecasa: tres idiotas
que se retuercen entre los restos, la última emisión de un programa de
televisión en el que nadie jamás había creído. (págs. 12-13)
El relato
historiza la disolución del grupete pero sin hacer una sola mención a la
Historia. ¿Es que Brindisi sugiere que la melancolía es el tono propio de todo
aquel que recuerda, que el intento de aferrarse nostálgicamente a un pasado
(vislumbrado como pleno), ocurre amén de cualquier contexto, o es que la novela
traza una relación de causa-efecto entre las dos décadas del país, sin la
necesidad de explicitarlas? Disgregado el grupo, a la deriva cada uno de sus
miembros, la absoluta falta de certezas se constituye como el horizonte mismo
de enunciación del narrador. La decadencia de la comunidad es también el tema
de La descomposición (2007) de Hernán
Ronsino. La alegoría de la Ruina es -como lo ha sugerido Guerra- la clave que
permite entender el progresivo deterioro de los procesos sociales y subjetivos
que la novela narra. El Chivilcoy del relato se degrada página a página, acumulando
fracasos, desgracias, catástrofes. Excepto que aquí los avatares de la historia
del país se hacen presentes, desde la imagen derruida de la fábrica abandonada
a la de los jóvenes desempleados entrando en un vortex desquiciado de
violencia. 1999 es el año elegido para narrar una crisis socioeconómica
incipiente que dimana inevitablemente en los vínculos de sus personajes.
Ismael, me dice ella cuando salimos al
balcón, después de coger, para ver la esquina del bingo, sin ambulancias,
ahora, sin el cuerpo herido de Gestoso: el mundo se desintegra, me dice ella,
che, como en Casablanca, y nosotros
que empezamos a querernos. (pág. 78)
Sin embargo,
podríamos pensar que la decadencia trasciende la Historia de destrucción
concreta del país y se vuelve casi metafísica, originaria, universal. Ya no es
solo el neoliberalismo vernáculo, sino la naturaleza misma la que se levanta
enérgicamente contra el pueblo destruyendo todo a su paso. Tornados, tormentas,
animales, insectos: figuras que retrotraen la violencia mucho más atrás y
señalan –tal como lo sugiere el libro del enigmático José Tarditti– una
separación dolorosa entre el hombre y el mundo. Condenado ontológicamente a
habitar el exilio, el hombre huye hostigado por un mundo devastador que no le
da respiro.
7. El
arte argentino de la época le da la espalda a la Historia al menos dos veces.
Por un lado omitiendo la crisis, evitando nombrarla o conceptualizarla, no
obstante experimentándola, tal como Blanchot entiende la experiencia:
excediendo las posibilidades cognitivas del propio yo. Una ur-melancolía que se desentiende de las condiciones que la hicieron
posible. Por otro lado ignorando el flamante gobierno. Uno podría pensar que la
melancolía evidente del arte entra en contradicción con el vitalismo político
naciente. La estética, como la filosofía en Hegel, llega esta vez demasiado
tarde. Las canciones, películas o novelas del período realizan la realidad del
menemismo, del delaruismo. Convierten la idea de la crisis en una forma sensible. El
vagabundeo, la inexpresividad, el masoquismo de los individuos; la morosidad
del relato, la cámara fija, el aletargamiento del ritmo; formas que traducen la
decadencia, el estancamiento y la ausencia de futuridad de una generación. Pero
en el proceso de formalización esa idea ha envejecido: ahora es la Historia la
que le da la espalda a ella. De repente la muerte de Néstor Kirchner vuelve
retrospectivamente más claro y feliz el periodo 2002-2008. Hoy hasta el más
acérrimo de los gorilas reivindica el primer mandato kirchnerista. Si uno se
deja guiar por la imagen hoy socialmente convenida de esos años vemos una
sociedad completamente reconciliada (aunque sea la unión en el espanto):
oficialistas, opositores, empresarios, terratenientes, periodistas, caceroleros
y taxistas conviviendo en una pura inmediatez sin resto. El gobierno de Néstor
fue nuestros griegos. Nuestra eticidad. Sin embargo nada de eso parece
traducirse en los productos del espíritu. ¿Será que, como es fama, la felicidad
solo puede ocurrir negativa, inconsciente y retrospectivamente? ¿Cómo afirmar
sin escepticismo la armonía helénica si nuestras consciencias no pueden ponerse
de acuerdo con lo que sucedió hace 15 años? La melancolía es quizá la falsa
consciencia, la distancia de sí frente al fenómeno, su no-adecuación. Lo cierto
es que para muchos esos años fue un periodo de transición, un umbral
indeterminado. Para los muchos que fuimos niños en el menemismo, adolescentes
con la Alianza y Duhalde, vivimos mejor que nadie la transición evidente de un
mundo apolítico, nihilista y melancólico al vitalismo, intenso e
hiperpolitizado que vivimos hoy. El kirchnerismo significó un cambio de
paradigma, no solo político, sino estético y sobre todo anímico. Mi generación
fue contemporánea del cambio de estructuras psíquicas porque ella misma estaba
en proceso de formación, pero para la generación anterior (la generación X), ya
ella misma consolidada, sabiéndose la verdad del clima de época anterior, veía
sus creencias superadas, desgarrada en su interior y condenada de pronto a la
falsedad (el nihilismo maridaba con la frivolidad menemista). Duro fue el
pasaje, difícil de aceptar. Lanata, Pergolini, Bobby Flores, Érica García,
Caseros: figuras vagamente contraculturales de los noventa, hoy conservadores
recalcitrantes, resabio sintomático de esa transición. El cambio de paradigmas
vuelve obsoletas y ridículas las estructuras anteriores.
8. Es lo que sucede quizá
tentativamente en el 2008. La melancolía termina de completarse como concepto
justamente en el momento en el que comienza a ser abandonada. El mató un
policía motorizado (y las otras bandas del indie platense), Historias Extraordinarias (y todo El
Pampero Cine) y la consolidación definitiva de Aira (vía la reedición del libro
de Sandra Contreras, la proliferación exponencial de sus libros, el surgimiento
de una serie de epígonos) vuelven imposible el arte inmediatamente anterior. Su
sola presencia revela la precariedad estética sobre la que se asentaban. De
pronto la seriedad se transforma en gravedad, la modernidad en clasicismo, el
riesgo en cálculo y lo que es lo peor de todo: la melancolía existencial en
“niños ricos con tristeza”. No es que la melancolía quede prohibida o refutada
como forma (nada más saludable que un artista vaya en contra de su época), sino
que el nuevo paradigma hecho de juego, azar, ironía, velocidad, retorno al
relato y estribillos indestructibles, señala la impostura de aquellos que
estetizaron la Historia. Sin embargo, y paradójicamente, se reconoce ahora sí
su necesidad: no había, quizás, otra salida frente al trauma.
9.
Uno tiene la impresión de que en el sistema hegeliano el individuo es a veces
un mero títere de la Historia. Un medio por donde el espíritu, rebasándolo, se
expresa. Liquidación de lo particular que la teoría realiza para garantizar el
primado del todo. Idea que tiene no obstante su momento de verdad: somos las
potencias y las limitaciones de nuestra época. De allí lo risible y absurdo de
las imposibilidades del pasado: «la ausencia de solución no es expresable»
(Bataille). ¿Sin embargo hasta qué punto la experiencia individual no ilumina,
resignifica, inventa la condición general? Si es del orden de la experiencia (erfahrung) claramente no es algo que se
pueda universalizar inmediatamente, pero hay algo de lo que le ocurre al
individuo que nos permite pensar el contenido mismo de lo social. Sabemos que
no se pueden inducir categorías sociales a partir de la propia vivencia, aun
así el todo habita en los detalles. Quizá solo baste que uno se anime a
conceptualizar lo que hasta ahora no podía ser pensado, para que cobre forma en
las consciencias ajenas. Pero sólo los grandes hombres o los grandes idiotas
pueden arrogarse el derecho de hacer de su vivencia la experiencia de su
Nación. No niego ni afirmo ser uno o lo
otro.