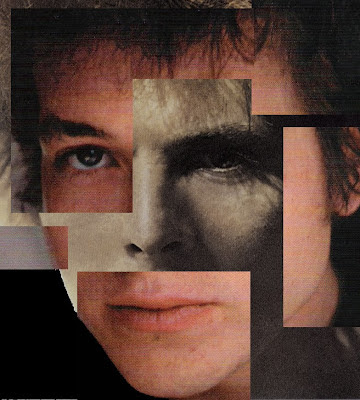[Noticia: el siguiente
ensayo apareció en el blog Los Sentimientitos en julio de 2009 firmado con el
nombre de Gentil Gigante, uno de los tantos heterónimos con los cuales
Siciliano solía publicar allí (me consta que el blog contaba a su vez con otros
miembros a parte de él, aunque bien pueden haber sido otra invención suya). La
exhumación de este texto hiperborgeano busca ser un discreto homenaje a un
ensayista injustamente olvidado, a un sitio donde podían encontrarse inspirados
ensayos sobre cultura pop y sobre todo a una época en su conjunto: la Golden
Age of Blogs todavía espera a su Edward Gibbon].
Jorge
Luis Borges escribió en 1945 un ensayo titulado Valery como símbolo. Aquel
texto acercaba el nombre de Walth Withman (la mañana en América) al de
Paul Valery (el delicado crepúsculo europeo). Aunque Borges advertía que
tal tarea podía parecer arbitraria o inepta, intentaré prolongar su juego
acercando el nombre de Bob Dylan al de David Bowie.
Surgido
de la infinita y misteriosa zona rural de Estados Unidos, ese desierto
metafísico que une y separa dos océanos, la música de Bob Dylan revolucionó la
música folk y transformó el lamento resignado del negro en una mística búsqueda
de verdades vagamente anticapitalistas. Sus relatos microscópicos comenzaron a
hacer eco en toda una nación y de alguna forma la esperanza moderna encontró en
su figura una suerte de profeta, una voz quejumbrosa buscando cambiar el rumbo
de la historia.
Pero
Dylan es mucho más y mucho menos que un símbolo. Zimmerman lleva consigo el
carácter errante de su religión y su constante movimiento ha logrado que su
figura, que cada vez se parece menos a un hombre y más a una idea, carezca de
centro. Dylan es endiabladamente ambiguo, huye y rechaza todo encasillamiento y
se mueve de un lugar escapando de sí mismo. Dylan pudo haber cantado contra el
capitalismo pero jamás se comprometió realmente con un partido de izquierda.
Dylan no dudó en ceder su música para vender autos y hoy es un excéntrico
millonario que se aloja en hoteles cinco estrellas. Dylan huye de la política
para dedicarse a los grandes temas: el racismo, la injustica y demás
abstracciones que como Pilatos lo dejan con las manos limpias. Dylan adolece de
ideología, de edad, de tiempo, de religión. T-Bone Burnett dijo alguna vez “no
sé si viaja en el tiempo o cambia de formas o como se llame. Pero lo mirabas un
momento y parecía un pibe de 15 años y volvías a mirarlo un segundo después y
tenía el aspecto de un anciano de ochenta años, y por entonces debía rondar los
treinta y tantos”. Dylan nunca necesitó máscaras porque nunca tuvo un
rostro definido. Como una idea que nace desde la nada y de inmediato se vuelve
eterna, es imposible precisar cómo o de qué forma llegó hasta nosotros. Dylan
pudo haber muerto hace 10 años o puede morir dentro de cinco minutos, da igual.
Su presencia física ha dejado de importar en el mismo momento en que empezó a
cantar. La vida de Dylan es menos una sucesión de hechos que una abstracción,
una respuesta, soplando en el viento.
Quizás
haya que decir que el europeo David Bowie es el opuesto perfecto de Dylan.
Bowie es una entidad corpórea seducida por el thanatos, la pulsión de
muerte. Bowie ha entregado su cuerpo a la fina decadencia de su continente. Su
sexualidad, sus constantes máscaras, han sido vanos intentos de huir de sí
mismo. Al final, Bowie nunca dejó de ser el flemático inglés apellidado Jones
que fue seducido por el fascismo y la estética nazi. No hay folklore en Bowie,
su música es decididamente blanca, completamente intelectual. Su personalidad
camaleónica nunca pudo transformarlo en otra cosa sino que lo reencontró con sí
mismo, con su mentalidad gélida y conservadora. Bowie nunca crítico al sistema,
más bien intentó transgredir la moralidad burguesa de la que salió y a la que
ha vuelto como un hijo pródigo. Hoy un banco lleva su nombre.
Dylan
es, como su país, una idea que navega en el tiempo erráticamente, sin llegar a
tocar el suelo del que surgió. Bowie, en cambio, ha buscado la máscara que le haga olvidar su mera condición humana, resignándose finalmente a ser él.
Dylan nunca tuvo una imagen definida, Bowie ha hecho un culto de eso, quizás
porque toda imagen guarda una mentira y la negación de sí mismo es una forma de
poder ser otro. Ambos procesos, opuestos, parecen ser metáforas de la historia.
Estados Unidos, una utopía que se deshace para no ser nada y hacerlo todo. Un
continente que se ha suicidado, Europa, se maquilla como un triste bufón para
afrontar su propio declive.
Ambos
artistas, geniales, se ubican en la fina línea donde la historia los escribe a
ellos y donde ellos escriben la historia.
[Fuente:
http://los-sentimientitos.blogspot.com/2009/07/historia-de-los-dos-que-sonaron.html]