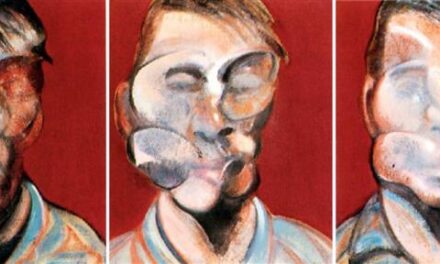A Francisco López Merino
No
es ningún secreto que la obra de un poeta, la sobrevivincia de sus papeles,
depende muchas veces de sus amigos y allegados. El poeta no puede solo, desde
que, ocupado como está en soportar el peso del mundo, cualquier tipo de
especulación sobre el destino de lo escrito le resulta lejana. Esta lejanía
incluye desde luego, del otro lado del tendido, al último eslabón de la cadena:
me refiero al aparato de conservación suministrado por la cultura oficial, que
con su robusto sistema circulatorio sería capaz de poner aquellos papeles a
salvo por la vía de la publicación, además de garantizar la llegada a los
medios y una foto en el diario. Antes de que esta bendición oficial llegue con
sus lujos a producirse, la obra todavía dispersa, hecha de lo que no parecen más
que girones o requechos, deberá recorrer un riguroso camino hecho, no sólo de
espinas, sino también de un rumor creciente, o bien de un editor audaz o,
lamento decirlo, de la muerte. Y bien, entre una cosa y la otra, entre la
fragilidad de aquellos papeles y su reunión definitiva en un libro, exactamente
a la altura del camino de espinas que lleva al reconocimiento, se ubican estos
santos: los héroes facilitadores, los amigos del poeta.
De
entre este grupo de cercanía, me gustaría hablar hoy de los hijos. Quiero
hablar de ellos por una serie de razones que la escritura de estas páginas me
revelará, pero entre las cuales alcanzo a esta altura a discernir una de ellas,
por su evidencia: un hijo está incluido en el círculo más estrecho de este
padre o madre poeta, pero de una manera especial. Porque los hijos viven el
dolor de los padres como un desgarramiento propio. La fantasía de un hijo crece
y se ejercita en buena medida por la recreación silenciosa de la reserva de un
padre o de una madre respecto de su dolor. ¿Cuánto ha
sufrido mi padre? es una pregunta que no tiene solución, pero que un
hijo se formula primero y que se lanza salvajemente a responder después, con
sus oscuras fantasías. Nunca lo sabremos: un padre quizá exagere; quizá aquella
desdicha, de tanto frecuentarla, le habría permitido al padre inventarse un
arreglo, una solución. Pero ese arreglo permanece inaccesible, y el hijo o la
hija sufre el sufrimiento de un padre por partida doble: por desconocimiento, y
por lo que pone en ese lugar vacío.
Y
bien, ese dolor se multiplica, creo yo, cuando el padre o la madre es un poeta,
desde que un poeta está llamado a padecer por los demás. Y este es el problema:
el hijo del poeta padece por quien padece por la humanidad: este hijo o esta
hija padecen por la humanidad más uno, por dos humanidades. En este punto se
produce una segunda duplicación, una réplica de la conducta del padre, que
funciona por sustracción: así como el poeta se vació de todo atributo para
convertirse en caja de resonancia del mundo, el hijo posterga su propia
existencia para poner a salvo aquello que en el padre resuena, que es el mundo
en su tonalidad. Esta renuncia obcecada comporta una serie larga de conductas:
como por lo general un poeta ha optado por la soledad (aunque “optar” quizá sea
una palabra un poco grande), el hijo o la hija lo acompaña delicadamente en su
aislamiento; como la intransigencia sin insignia del padre lo ha llevado a
alejarse del amo malo (que es el caso de todos los amos), los hijos lo auxilian
en su pobreza. Los hijos de los poetas esperan a que el padre se duerma para
recién entonces intentar dormir, lo que resultará difícil; lo acompañan al
dentista cuando su propia dentadura se oscurece; le dejan su atado de
cigarrillos, y vuelven a casa sin fumar.
Como
se ve, la presencia de los hijos es permanente, hecho que los pone ya en una
posición activa frente a los papeles. Los hijos quizá no escriban, pero el
alumbramiento conjunto de la obra, en el que se ven envueltos por estar allí,
los concierne en tanto escritores. Esta condición de segundos escritores no se
produce sólo al final, con la obra publicada: desde mucho antes, un hijo puede
sentir que ha escrito un poema con su padre o madre poeta, y no estaría errado:
su presencia, la del hijo, resulta clave para la existencia de un sentimiento
que el padre ha logrado traducir, anticipándose con palabras a la comprensión
del hijo, pero incluyéndolo ya en su proyección. Así el hijo, no sólo participa
del sentimiento que lo provocó, sino que dimensiona el poema: la mera
existencia del hijo contiene una información de orden dramático: recuerda el
tiempo y el lugar al que refiere; cómo, cuándo y dónde se escribió; qué pasaba
entonces. El hijo es el museo viviente de la obra del padre, y es también su
recorrido. Este segundo escritor, el novelista del poema, cuenta la historia
que creció en el radio de páginas escritas con letra ilegible, en hojas
manchadas de infusiones o de vino o de pis de gato, y por fin puestas a salvo
por ellos mismos en un archivo de computadora.
Son capaces de reconstruir el arco del poema por fuera del poema, de principio
a fin.
Pero
la empresa final, el último acompañamiento,
consiste en velar por la existencia de la obra, desde que, sin ella, aquel
sentimiento del mundo se perdería para siempre. Esta es una empresa que se
repite también en
los novelistas, la empresa patética
por excelencia: la de dejar testimonio de que los seres queridos no han sufrido
en vano. El hijo y la hija de los poetas representan la única posibilidad de
que ese sufrimiento trascienda su historia en común, sobreviviendo así a la
contingencia de sus actores. Pero hasta que esa publicación se hace finalmente
efectiva, el hijo pone en su lugar un sustituto del sufrimiento vivido: la
memoria. Donde el padre-poeta se dedicó a liberar el canal por donde pasarían
las palabras del presente, los hijos, novelistas como son, practican la narración:
recuperan el tiempo perdido a modo de anécdota: para ellos el presente no es más
que una contingencia del único orden posible y accesible: el pasado. Lo sé porque
estuve ahí, acompañando a Florencia y a Federico con los papeles de su madre y
de su padre: conversar con ellos, los hijos del poeta, suponía recuperar la
historia una lucha que, al no aparecer todavía en forma de libro, necesitaba de
ambos para existir.
Por
último, quisiera señalar un tercer rasgo que, en la configuración de este mito
padre-poeta/hijo-narrador, iguala hijos y novelistas. Porque, así como ocurre
con los escritores, los hijos de los poetas quieren ver cuanto antes los
papeles del padre convertidos en libro. En esto, en realidad, superan a los
escritores, porque allí donde, luego de un libro, hay, para el escritor, otro
libro, para los hijos de los poetas estará la vida. Los hijos de los poetas
quieren publicar un solo libro, el del padre o la madre, para volver a vivir o,
en todo caso, para empezar a vivir de una vez por todas, sensación iniciática
que está presente en toda felicidad. Sólo así, aquel recuerdo del poema dejará de
agitarse en el interior del hijo para cristalizarse en su letra: la publicación
tendrá para el hijo la calidad de lo por fin dicho, completando así la tarea
del padre y la tarea propia respecto del padre: con el libro, el hijo se
liberará del sufrimiento ajeno para por fin comenzar con el propio, con alegría.
Pero
el libro completa su recorrido cuando llega a los lectores, por más que la
tarea de los hijos novelistas hubiera llegado a su fin un tiempo antes, con la
publicación del libro de su padre o su madre. Supongo que un lector puede
considerarse en este caso el apéndice
de un trabajo anterior, pero también
la consecuencia feliz, aunque circunstancial, de una tarea que se hizo con ahínco:
quizá lo mejor de un trabajo, y un escritor lo sabe como nadie, crezca a un
costado de esa fuerza ciega que lo lleva hacia adelante, a la manera de una
compañía afectuosa. Esto nos hace creer que no sólo hicimos bien el trabajo
sino que, al esforzarnos, nos hicimos mejores personas, personas dignas de
amor. En este caso, como lector agradecido, yo quisiera reversionar el don,
haciendo un llamado a celebrarlos: cuidemos de estos emisarios de la última
palabra del poeta, custodios al fin del tesoro de una cultura, pero también
escritores mejorados, novelistas de un único libro ajeno, tras el cual se
empieza a vivir.