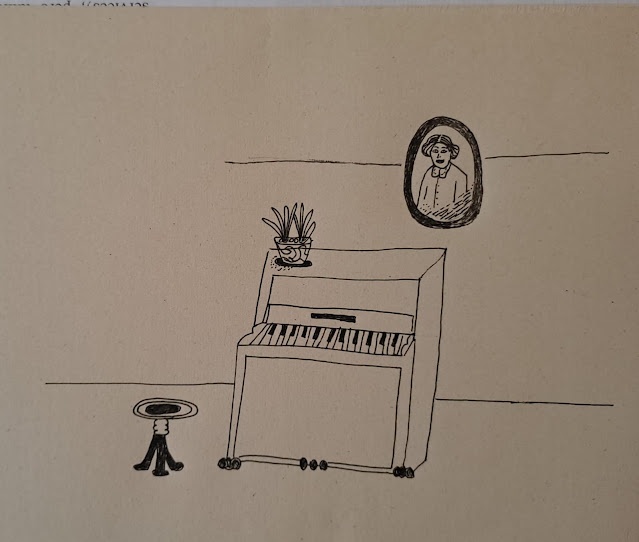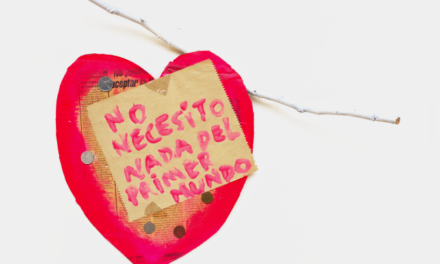Mis
hijas, de tres y ocho años, saben tocar el piano. Más bien tocan
el piano, saber hacerlo les importa poco. El instrumento mismo está estucturado
de manera tal que la técnica se vuelve accesoria: cualquiera que se siente
frente a él —tal como han hecho mis hijas desde el principio, sin haber visto
antes a ningún profesional— entiende de inmediato que esta máquina de raros
botones blancos y negros funcionará con apenas poner una mano de un lado y otra
del otro, y apretar.
O
menos: Rosita lo aporrea con las palmas o lo recorre de punta a punta con los
dedos índice y mayor de la mano derecha, como si el teclado formara un camino
de escalones que se hunden y vuelven a subir, y dos piecitos los pisaran. De
hecho, ese es el movimiento que ella usa para hacer andar al hombrecito que se
planta frente a playmóbiles y barbies, y que va y viene por la casa. Solo que
acá baja y sube: más que como escala, ella entiende a la música (por lo menos
la del piano) como el asunto de una única escalera sostenida siempre al mismo
nivel. De espíritu movedizo y aventurero, Rosita disfruta los accidentes del
teclado, y la maravilla también que esa inestabilidad venga adherida a una
delicadeza, la del sonido. Así también entiendo yo el refinamiento, o así es
como ella me lo enseña: como un riesgo exquisito.
Sonia,
en cambio, es concertista. Algunos años mayor que su hermana, ya ha visto a
unos cuantos pianistas en conciertos o en la tele, y copia con gracia sus
ceremonias. Pero, donde en los pianistas hay una penosa atención, dividida
entre su propia exigencia y la de quien escucha, en ella hay una exhibición
divertida: Sonia transmuta, tras su gesto concentrado, la seriedad avejentada
del experto en una diversión de aspecto maduro. Quizá todo se deba a la falta
de partitura, en la que están cifradas las desdichas del músico. Sonia toca sin
instrucciones: no termina (o lo hace por casualidad, cuando se aburre), y
tampoco empieza: es como si estuviera tocando desde mucho antes, quizá desde
siempre, solo que a veces también con sonido.
Y
lo hace maravillosamente, pulsando notas graves, que duran por atrás, al mismo
tiempo que adelante va saltando de una a otra tecla aguda. Si el piano viene a
ser el instrumento sublime, no lo será por su imagen clásica de orquesta en
miniatura, sino porque, con sólo tenerlo enfrente, se asume automáticamente la
lógica de los acordes y la melodía. Y esto es así por una mera cuestión fisiológica,
de la que el teclado forma parte: el piano ha hecho del lado menos hábil (en
general el izquierdo) el lado de un trabajo hosco pero necesario, mientras que
la otra mano, más habilidosa, va de acá para allá, como una fugitiva o una locuela. Así, la máquina que es el cuerpo, con sus
piezas más o menos pesadas, encastran con esta otra, hecha a su medida. Esto es
así al punto de que una cosa no existiría sin la otra, porque excluida la
contraparte, se volverían anteriores a sí mismas, y, como tales,
incomprobables: si existe el cuerpo es porque existe el piano.
El
opuesto del piano es el instrumento de viento, en el que no solo es imposible
tocar dos notas a la vez, invocando así el caos ruidoso pero múltiple de donde
cualquier cosa podría salir, sino que además excluye todo amague percutivo. En
un instrumento de viento se tapan y se destapan tristemente agujeros, con
pericia: es necesaria una técnica. El instrumento de viento es el instrumento
adulto por definición, y prueba de ello es que lo niños empiezan su
escolarización musical con la flauta dulce, el instrumento disciplinador. Su
sonido puede resultar agradable sólo si le restamos nuestra experiencia, porque
el recuerdo que todos tenemos de ella no es dulce, sino muy amargo: el que
designa el paso de la música como juego a la música con reglas, como obligación.
Entre
paréntesis: Mozart odiaba la flauta, quizá porque con ella no era capaz de
seguir siendo un niño, como sí es posible hacerlo con el piano. De hecho,
Mozart constituye la prueba viviente —lo hace su obra eterna, es decir, él
mismo— de que el piano es un instrumento hecho para niños, condición de la que
se volvería un guardián con el genio como maniobra distractiva. Con su genio,
Mozart se salteó la escolarización, ahorrándose las penosas instancias de
instrucción que sí debió sufrir, por ejemplo, Beethoven. Ya genial, Mozart
visitaba a otros maestros europeos, sobre todo italianos, a los que seguía con
algún interés pero desde las alturas. Este genio suyo estaba hecho, no de
destreza técnica, o no sólo de ella, sino de inspiración compositiva. Para
ello, como lo revela en sus cartas, Mozart se convirtió él mismo, desde muy
temprano, en teclado, ahorrándose la necesidad de tener uno a mano y dándole
una expresión máxima a la fusión de las máquinas en un solo niño-teclado. La
idea de prodigio —de la que Mozart siempre intentaba desmarcarse al punto de
considerar sus tempranos viajes como huidas alegres— viene predicada por una
mentalidad simplona, adulta: la de separar al niño del piano, para eyectarlo a
un estadio responsable. El prodigio es el niño devorado por el adulto, una
abominación perpetrada por quienes desesperan de una niñez indoblegable.
Con
su genio, Mozart evitó entonces la insoportable demora que se interpone entre
la voluntad y su ejecución (genio es esa
velocidad que se burla del saber, haciéndole creer a todo el mundo que cumple
con las prerrogativas). En este sentido, los niños son tan geniales como
descarados. Si, por caso, alguien más se les planta a mis hijas con ejemplaridad
de experto, como a veces ha ocurrido entre lo más desagradable de una
concurrencia, ellas lo escuchan sin que se les mueva un pelo. Después dicen que
también ellas pueden hacerlo y vuelven a ejecutar sus piezas prescolares de
manera natural, con la belleza de lo que no ocurrirá una segunda vez. De ese
modo, se ahorran el trago amargo de intentar y no poder, para poder
directamente. Si, aun así, el experto insiste con la importancia de lo que
sabe, ellas desconfían de su vanidad. Y creo que hacen bien: si le hicieran
caso, es esto lo que aprenderían de él, que es lo que en general se saca en
limpio en estos casos. De un experto no se aprende a tocar el piano sino a
compararse con los demás, y así dejar en claro la importancia personal.
Ahora,
si alguna de mis hijas insistiera, ¿qué hacer? Es el eterno dilema en que entra
el padre, al menos aquel que ha padecido (y aun lo sufre!) el verdugueo de
ciertas formaciones. O el que teme ver la voluntad de los hijos, su alegría,
ahogada en los rigores de una escolarización. Con todo, alentar los conciertos
a mano alzada parece inconveniente: nadie pagará por verlos, aunque este tipo
de conciertos podría presentarse como lo artístico verdadero, suma de todas las
inutilidades. Lo adecuado parece ser mandarlas ahora a un profesor para
ahorrarles un disgusto más adelante, con la esperanza de que, en el transcurso
de la formación, algo del goce inicial reingrese al estudio.
Mandarlas
con un profesor parece entonces lo indicado, lo que sin embargo se me aparece menos
como un modo de aumentar lo vivo que hay en ellas que como un remedio para una
enfermedad ajena: la de los otros, que no admiten pianistas sin instrucción.
Quizá habría que elegir a un profesor-niño, uno que no olvide la alegría
inicial. Con todo, tarde o temprano algo de rigor será inevitable. Es más: con
el paso del tiempo y del perfeccionamiento, el rigor se volverá obligatorio. En
este punto, serán ellas quienes deberán hacer algo al respecto, antes de que
todo, también vivir, se les vuelva insoportable. (Aquí es donde se produce el
momento de fatalidad para un padre: salir de escena). Para entonces, supongo
que hay dos arreglos posibles: el primero consiste en encontrar la manera
interna de engañar a los demás, componiendo su propia música por ejemplo,
aunque sea con dos dedos o con uno. El segundo es el de empezar con otra cosa,
en calidad de principiante consumado, como niño eterno.