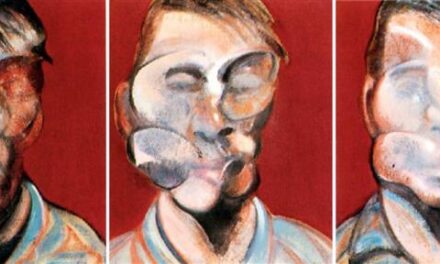Aún tengo los mismos temores que tenía
de niño, por ejemplo, al dentista. Aunque en realidad, más que un temor es una
aprensión. Las últimas semanas he tenido varias visitas a la doctora López; y
siempre unos minutos antes de ser llamado se me cierra la boca del estómago,
desisto de continuar y me reprocho el tiempo perdido como buscando fuerzas y un
estúpido motivo para simplemente huir. ¿Quién puede querer pasar toda una vida
en la boca de los demás?
Hace
unos días, mientras esperaba para ser atendido, vi salir a una nínfula
nabokoviana con su reciente ortodoncia a estrenar. A esto se debía la demora
que me fastidió. Seguramente la doctora debe haber luchado con la resistencia
lógica de una niña que no quiere ser torturada en sesiones programadas. Disfrazada
de astronauta, le recomendaba extremar por demás la higiene dental y le
detallaba toda una batería de cepillos junto a modos y posiciones de cepillado.
Al final del tedioso vademécum terminó su consejo, que parecía más bien una
reprimenda, con un encargo ingenuo pero cruel. “Y por dos años olvídate de
comer caramelos, chupetines, y sobre todo chicles. Andá anotando las diversas
molestias que tengas, de seguro esta primera semana te vas a llenar la boca de
llagas. Ah, y no olvides cepillarte, y nada de golosinas. ¿Sabés qué? Vení
mejor con todo anotado, seguro te vas a olvidar”. La incomodidad de la chica
era indisimulable, y su futura entrega al olvido de lo que debía anotar seguro
saludable. A su lado, la madre asentía con la cabeza a lo que le decían. Había
en ese movimiento una extraña mezcla de deber cumplido, inversión en belleza, y
remembranza melancólica por el dinero gastado. Yo pensé entonces: pobre, justo
ahora, a la edad de su primer beso, ¿a quién se le ocurre obsesionarse con los
dientes ajenos?
De mil modos los padres revierten las
carencias propias en actos que creen generosos, desinteresados, dignos de una
metafísica de la entrega que los absuelve de la propia vida mal encaminada;
cuando en realidad, gran parte de lo que hacen no es más que una proyección de
lo que desconocen o han experimentado y olvidaron. En eso mis propios padres
prefirieron siempre el camino de la acción que desiste. En dos oportunidades, a
fines de los años ochenta, cumplieron con poner a su hijo aparatos de
ortodoncia. Por suerte en aquel tiempo el dispositivo corrector no contaba con
el nivel de vigilancia y resistencia con el que hoy en día los instalan para
que hagan su trabajo. En mi época de niño el dispositivo no era más que una
placa de color rosa, la cual parecía un chicle aplastado, o una mariposa con
alas abiertas terminadas en filamentos envolventes de metal. En el centro, un
pequeño perno debía ser girado una vez a la semana, para que al responder a su
ensanchamiento agrande la parte tanto inferior como superior de la boca,
colocando así a los desastrosos dientes en su lugar por acción de dilatación y
contención. Mi padre controlaba la operación de lentamente ir cincelando una
boca bajo la rudimentaria mecánica dental de ese tiempo, control que sólo lo
hizo por unas semanas, a lo cual me entregó la llave del aparato de tortura
sugiriéndome que lo haga yo mismo, que era por mi bien. La responsabilidad duró
menos de un mes. El domingo a la noche sabía que debía cumplir con lo acordado,
y, por lo tanto, me preparaba para el dolor y las molestias de tener que
corregir mi sonrisa. Creo que mi padre dejó de hacerlo porque le recordaba el
propio suplicio pasado tiempo antes. Siendo el menor de cuatro hijos, con un
padre empleado del ferrocarril que murió cuando él tenía doce años, entre
muchas desatenciones sufrió también la de su boca. Antes de los cuarenta perdió
sus dientes lentamente en un proceso de suplantación que lo llevó a la vejez
bucal, por no decir a usar dentadura postiza. Pero de seguro, eso también lo
llevó a una zona de abandono que podría, de no haber existido, evitado todo el
asunto. Recuerdo un verano que lo acompañé a las extracciones; por supuesto, no
por compasión, sino porque la odontóloga le recomendaba el frio del helado para
ayudar a la desinflamación y a la coagulación. Ahí estábamos entonces a la
sombra de un cucurucho y tres gustos más baño extra de chocolate, yo
expandiendo mi glotonería, él seguro tratando de olvidar el pasado pobre que
siempre vuelve. Pienso ahora que tal vez por eso no dijo nada las dos veces que
encontró los aparatos congelados en un vaso en el fondo del frízer; acaso como
si se tratara de “el hombre de hielo” que había visto y leído en la revista Conozca más o Muy interesante, ingenuamente creía que sólo los siglos futuros los
descubrirían.
Durante las últimas visitas al dentista
un amigo me escribió un día para vernos. Le contesté que no podía, que tenía
otros planes “más interesantes”. A lo que me preguntó cuáles. Solo le respondí
“ir al dentista”. Y automáticamente la autopreservación ante el dolor lo llevó
a decir “¿a quién se le ocurre que ir al dentista es un gran plan?” La respuesta
no se hizo esperar. “A mí desde que me atiendo con la doctora López”, y le
adjunté la foto de su WhatsApp. Como señalara Proust, la belleza parece
triunfar en ciertos estratos sociales, desde generaciones atrás ya viene
trabajada por un imperativo de continuidad y distinción, tanto que los
ejemplares en los que encarna parecen “formar parte de una sociedad restringida
e impenetrable”. La doctora López responde a esa aristocracia de la belleza. Pero
es tan próxima y cercana que no requiere de enigma alguno para asegurar la
realidad que la tiene como protagonista. Cuando la conocí me causo impresión la
diferencia entre esa fotografía que le enviara a mi amigo y quien iba a atenderme;
unos años de más y transcurridos en el secreto de su vida la alejaban de la
misma, pero, a la vez, la acercaban más a ella, a alguien en definitiva con la
licencia de haber sido muy hermosa y, en el presente, poder graduar esa belleza
pasando a una sintonía o manejo de la misma totalmente distinto.
Hace
unos años en una lectura Silvio Mattoni, un poco en broma y un poco en serio, me
dedicó un poema titulado Todas las
dentistas son lindas. Leo entonces la repetición de una coincidencia en la
atención o la distracción para con estos episodios: “Me torturan / con delicadeza
infinita, dedos finos / envueltos en látex. En los momentos / de dolor más
álgidos, empiezo / a pensar cómo serán sus vidas y cómo / se acostumbra uno a
sufrir en beneficio / de una meta diferida”. De la belleza al dolor siempre el
camino está allanado para todos. Sin embargo, mi comprensión del poema es total
recién ahora. Unos versos más adelante, éste toma un giro brusco y los versos abandonan
la monodia de la queja, se pierden y se hunden en una intensidad ajena, la que
procura el dolor de los hijos al que uno busca ponerle palabras como si fuera
posible así protegerlos de todo. Cuando nació Galileo los primeros días
permaneció internado. Silvio, por ese tiempo reacio a la prosa de lo íntimo,
apenas si me contó algunas escenas cuando le preguntaba cómo iba todo. Lo que
supe después, o lo que recuerdo ahora, es más escalofriante que cualquier
poema, aun si releo “pero yo puedo entender o acordarme / de su cuerpo flaco
con la mitad / de lo que pesa ahora, abrochado / a una camilla móvil en la
máquina / que filmaría un líquido fosforescente / atravesando los canales de
sus órganos / diminutos y tan sólo a dos meses de arrancar”. De lo escalofriante
paso sin continuidad alguna a la felicidad, tal vez porque aun con más de diez
años, veo a Galileo jugar con mi hijo en el patio de casa y ese pasado de dolor,
de inmediato se borra en la similitud y diferencia de sus risas corriendo atrás
de una pelota. ¿De qué nos quejamos entonces ante los pinchazos, las incómodas
posturas y la impresión de entrega que trasluce la imposibilidad de moverse de
un idiota que permanece con la boca abierta, si próximo a nosotros, en lo que
sigue de nuestra carne, hay aún dolor para el futuro?
En
la última visita, antes de irme, le pregunté a la doctora López si conocía una dentista
para mí hijito que estaba por cumplir tres años. Me contesto «¿Para qué?
Hacele el hábito de que se cepille seguido. Es muy chiquito para comenzar a
torturarlo». Creo haber respirado con alivio, como si me desinflara ante
una noticia inesperada; la suerte nos daba entonces unos años más para
apartarnos de los cuidados que nos hieren con las distracciones de su belleza.