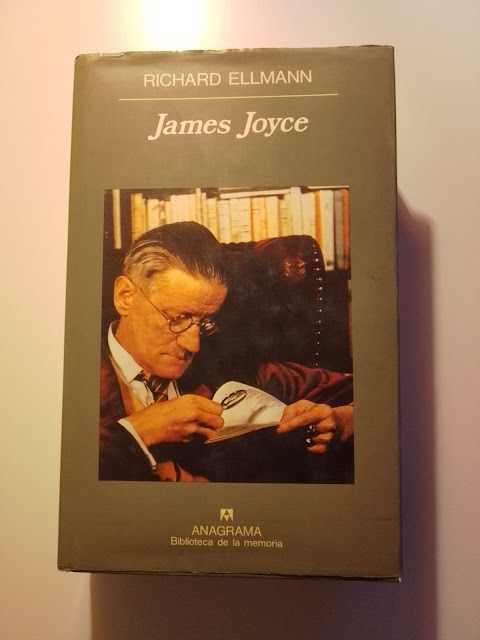A Marcelo Cohen, in memoriam
porque
me invitó a escribir reseñas breves como ejercicios de estilo
El
verano se adelanta a la primavera y por mediados de noviembre se instala como
el amigo indeseable. Yo entonces me oculto y cerca del mediodía veo por última
vez los claveles enanos, las vincas azules, las clavelinas rosas, los botones amarillos
como antenas de las santolinas y me pregunto, ¿sobrevivirán al calor que en
unas horas lo encenderá todo? ¿Será de nuevo perceptible el temblar de las
salvias escarlatas −no por el aleteo de un colibrí− sino por el estremecimiento
minutos antes de caer cual manto radiante de pétalos marchitos? ¿O cada
ramillete se desvanecerá, se desprenderá de su forma hasta dejar un tallo vacío
por el que todo comienza de nuevo mientras gravito alrededor de lo mismo? Leer
se convierte entonces en un desvío a toda obligación; escribir se vuelve un
estado de abandono a cualquier requerimiento del exterior, salvo esa mínima
atención al mantenimiento de un pequeño jardín. Y cada vez más me doy cuenta de
que la distracción es un camino, pero en el sentido de un método que responde a
raptos súbitos. Como el de algunos días atrás.
Hace ya bastante tiempo que ciertas fórmulas
retóricas me fascinan por el hecho de ser algo que parece allanar el momento de
comenzar a escribir o continuar la charla con alguien para que simplemente ésta
no decaiga. De todas esas fórmulas aquellas que tengan que ver con la primera vez de algo son mis
favoritas. Pero una sobresale al resto: Conocía
a… o también Leí por primera vez a… En
ese arranque creo intuir que está condensado un mundo y cierta imposibilidad de
volver a contar lo vivido. Tal vez porque la frase inicial esconde la pregunta
¿qué sé yo sobre…?, ¿qué puedo decir al respecto…?, y entonces uno está
obligado a contar lo que sabe y lo que no. Solo por eso, tal repertorio de
reiteraciones me interesa. No hace mucho quise contar mi sensación respecto a
la biografía de Richard Ellmann sobre Joyce. La había leído hace exactamente 23
años; recordaba el entusiasmo de sentarme un verano y de un tirón pasar por
Dublín, París, Trieste, Zúrich y otra vez París acompañando los restos de la tambaleante
familia Joyce: un hermano encarcelado, una hija atendida por Jung, el humor
melancólico de dos irlandeses demasiado vanidosos que se admiran y se recelan;
pero en el fondo, también recordaba no recordar mucho. Fue extraño, porque para
mi Ellmann era como un detective del siglo XIX tras los pasos de Joyce que
cubría todo el siglo XX. Y como una cosa siempre lleva a otra, terminé
afirmando −para mí solo− que tal vez esa había sido la primera vez que leí una biografía…
Hay dos procedimientos biográficos; en
primer lugar el documental, que depende básicamente del montaje para logar
cierta continuidad −en él el biógrafo cuenta con las piezas de lo que fuera un
mundo, algunas se han perdido, otras están maltrechas, pero sabe que ni
remotamente volverán a reconstruir lo que antes eran: la unidad de un todo; y en
segundo lugar, hay un procedimiento propio del ritmo del relato, que por
cierto, está interrumpido −y que como tal, se justifica por el fluir entre lo
que fueran una y otra de esas piezas sin importar tanto que algunas falten, u
otras, ahora, intencionalmente, puedan extraviarse por vocación del biógrafo.
Desde ya que ambos son procedimientos exacerbados por el horizonte de verdad al
que aspiran. Aun así, si el documental es fiel a la imagen de Proust que
Painter quisiera legarnos, también es monstruoso y justo para la intensión de Walter
Arensberg, a quien nada lo distrajo de afirmar que Shakespeare era Bacon en su
laberinto de criptografías. Sin que la verdad sea el fin del horizonte
biográfico, el ritmo del relato parece llevarse mucho mejor con el principio
compositivo del género: no hay biografía absoluta, porque la vida misma es una
constante interrupción −como no hay versión final de una traducción o como no
hay origen de un texto que, a futuro, no sea el precursor de un incierto
porvenir que lo rescate. En todo caso, lo que hay oscilando sobre ese principio
compositivo, es una licencia extraordinaria que funciona solo en presencia del
talento. Donald Shambroom en El último
día de Duchamp procede justamente volviendo absoluto el principio de no
absoluto que hay en toda biografía. Las últimas horas de Duchamp, junto a Man
Ray, su mujer y Robert Lebel son la vida de Duchamp; en ellas caben
problemas de obra, juegos de palabras, amistad, ajedrez y hasta un Duchamp
vuelto readymade por Man Ray que,
horas después de haber cenado con él, vuelve presuroso con su cámara para
fotografiarlo muerto como si se tratara de situar un último parpadeo difícil de
comprender; o como si se tratara de contornear el final repentino de una
ilusión que, nunca jamás, se podría comprender; porque para Duchamp, morir en
ese último día no fue más que un proceso de desaparición. Borges dijo que en un
determinado momento todo hombre se encuentra con su destino. ¿Por qué un
biógrafo no podría dar también con ese momento? Shambroom sabe que una vida como
totalidad cabe en el final de esa vida, en la pieza única que ahora está en el
comienzo, y a la que el biógrafo documental antes le adjunta mil páginas de un
decurso torrentoso. Por eso la eficacia biográfica tal vez esté en llegar a esa
pieza del final, pero en solo sesenta páginas; casi un abrir y cerrar de ojos,
como seguramente pase la vida al final de todo y por delante de nosotros.
Pero más allá de las cuestiones de
método, hay en la biografía un orden azaroso que responde a las formulaciones
retóricas; como cuando por caso leemos La
vida de… y ya nos sabemos ante la aventura de contar lo incontable. ¿Pero
cómo contarlo? Ese es siempre el problema. Uno podría pensar que el ritmo del
relato debe buscar en las aguas oscuras y correntosas del tiempo la perla de un
instante que hace al enigma de esa vida. Una vez hallado tal tesoro, que a
primera vista no parece tal pues llega a nosotros con el polvo de lo cotidiano,
o con la deslucida intensidad del barro de lo extraño, todo se encamina. Y tal
vez una biografía no sea más que eso, una imagen que vale como instantánea del
futuro, el cual, por supuesto, ya se conoce, pero requiere la explicación de su
origen. ¿En dónde se transparenta entonces tal advenimiento? Cuando este ensayo
comenzó, la formulación de esa pregunta fue el impulso de su escritura. Al azar
me topé con dos casos biográficos excepcionales en un momento en el que solo me
importaba la vida de los otros, el enigma y el misterio sobrecogedor del
talento ajeno que es el gran impulso para toda lectura que se detenga en
imágenes ausentes. El azar quiso también que esos libros sean la respuesta de
todo porvenir, aun cuando el porvenir siempre sea lo que falta.
Irène
Némirovsky en La vida de Chejov detecta
dos momentos en los que una biografía encuentra su razón de ser. Si contar una
vida erróneamente es la compulsión al detalle, pues bien, para salvar ese
defecto, que puede ser por cierto acertado, el detalle debe ser lo
suficientemente obvio como así también velado. La Rusia de Chejov, cercana a
Némirovsky, pero a la vez ya irreconocible, vuelve ahora a través de los
objetos. El mar, la estepa, una ciudad, sus calles, la casa de la infancia,
cualquiera de estos puede ser el escenario de esa vida; pero ocurre que, en
Chejov, ya son la vida de Chejov. La infancia dickensiana, perdida en el tiempo,
en la pobreza y en la brutalidad, resucitada por Némirovsky se parece demasiado
a las narraciones del futuro; o, mejor dicho, tal infancia solo puede volver
por el futuro en el cual descansa como un resto fósil depositado allí por las corrientes
que lo impulsaron. ¿Cómo es el hogar perdido de ese niño a fines del siglo XIX
como para ser también el hogar que Chejov rescatara, y, en definitiva, que lo
rescatara a él también del olvido? En un pequeño párrafo Némirovsky reúne a uno
y otro protagonista, y lo hace por medio de la escena de infancia que regresa a
cuenta de una escena de escritura solicitada en préstamo al autor de El jardín de los cerezos. Como si se
tratara de un drama, la didascalia biográfica va de la documentación al
hallazgo del ritmo cuando describe ese lugar de las primeras experiencias: “La
casita que alquilaban los Chéjov se alzaba en el fondo de un patio; tenía los
muros enlucidos con greda. Entre los hierbajos, los trozos de ladrillo y las
inmundicias que cubrían el patio, las pisadas habían abierto un tosco sendero
hasta el portal y otro hasta la cuadra. La casucha parecía arqueada, encogida y
maltrecha como una vieja”. La perspicacia biográfica despliega entonces su
método entre el “parecía” −que aun responde a la proximidad documental, y el
“como” −que abiertamente es la invención del puro ritmo; pues lo que existió
como tal ya no existe, a menos que exista como un legado del pasado, como la
Rusia de Chéjov arqueada, maltrecha y vieja que desde el futuro vuelve para
justificar su origen aun cuando todo ha envejecido como una vieja. Para llegar
a ser su mejor biógrafa necesariamente Némirovsky debe ser la mejor heredara de
Chejov; es claro que ha hecho suyo aquello de que éste “creaba un mundo a
partir de una cáscara de nuez”, y ante quienes se quejaran sobre la falta de
temas, como por caso caer en escribir una
biografía, ésta, del mismo modo que el autor de La gaviota respondería “pero ¿qué dice usted? Yo escribiría sobre
cualquier persona, sobre cualquier asunto”. Por lo cual escribir una biografía no
es una cuestión de temas, archivos o documentos a la mano, es una cuestión de
atención a los detalles, a lo que vincula uno y otro en un mapa de lo aparentemente
invisible. La melancolía de Chejov es el detalle con el cual Némirovsky ha
iluminando las piezas con las que elabora su biografía-jarrón, la cual, en las
fracturas, en los trizados irregulares de líneas serpenteantes, termina
otorgándonos un rostro del escritor que, en una mueca, o en un gesto de
inteligencia, acoge al niño y al adulto. En la tienda de su padre, un campesino
devenido comerciante y ultimado en su locura religiosa, el pequeño Chejov ya es
el escritor adulto: “Antón levantaba la cabeza y veía caer la nieve. La luz de
una vela vacilaba sobre el libro. Lo fastidiaba estar encerrado allí y no podía
evitar pensar que, al día siguiente, cuando sus amigos jugaran en la calle, él
seguiría clavado a aquel mostrador. Pero un niño infeliz busca y encuentra en
todas partes espacios de dicha, como haría una planta, que incluso en el suelo
más pobre absorbe nutrientes esenciales”. Si en el niño la atención ya está
presente, solo basta reencontrarla en el adulto formado, en el escritor de Flores tardías que parece cobijar al niño
melancólico: “Ha caído la primera nevada y luego la segunda y la tercera: ya
está aquí el largo invierno con su frío glacial. No me gusta el invierno ni
creo a quienes aseguran que les gusta. El invierno, con sus mágicas noches de
luna, sus trineos, cacerías, conciertos y bailes, no tarda en aburrirnos; dura
demasiado. Ha envenenado mas de una vida solitaria y marchita”. Si la vela y el
libro existieron, si el almacén familiar fue el último lugar del mundo y el más
alejado, si ese instante se perdió en el abandono de la infancia, o si
simplemente ese instante existe a la luz de lo que de él podemos encontrar en
el suelo conservado de la escritura, en realidad tal vez poco importe. Entre la
“planta” vigorosa y la vida ya “marchita” la sagacidad biográfica ilumina el
lecho oscuro de un océano.
Lo
extraño es que las formulaciones retóricas no siempre son privativas, hay también
en ellas el valor de nuestras metáforas, un impulso puramente alegórico tan
viejo como el origen del malentendido. Junto al libro de Némirovsky −vaya uno a
saber por qué− encontré otro del botánico Francis Hallé: La vida de los árboles. No dudé y decidí leerlo como lo que para mí
era: una biografía hecha de tiempo, quietud y silencio. Por supuesto que sabía
que Hallé abusaba de sus títulos; sus conferencias −amenas, bien pensadas y
ejecutadas para grandes auditorios− siempre me parecieron un acierto. Desde su
famoso Radeau des cimes, donde algo
de Julio Verne y Mark Twain se confabulan para llevar adelante su interés por
la arquitectura arbórea de la mano de un viaje en globo a la copa de los
árboles, jamás dudé de ninguno de sus trabajos. Un impulso científico demasiado
cerca de la poesía me había hecho disfrutar de cada párrafo que se sucedía sin
otra pretensión más que comunicar asombro y maravillas del mundo vegetal. Aun
así, el titulo de este último lo juzgué como un exceso, como una deliberada licencia
poética por demás peligrosa para un lector como yo. Paul Valéry había escrito
su famoso Diálogo con el árbol −también
Goethe, Rilke, Gide, Ponge se interesaron en estos− pero ¿una biografía de esos
seres impávidos quién había intentado? Por supuesto que el libro de Hallé
abunda en bondades aplicables a la propia vanidad discursiva, como cuando señala
la estupidez de Deleuze en sus excesos metafísicos al contraponer a los
anárquicos rizomas la verticalidad de los árboles, ignorando que los hay
subterráneos y de crecimiento horizontal. Pero es el mismo Valéry quien
justifica la apelación retórica de su título al señalar que “el árbol deja ver
su tiempo”; por lo cual Halle, que se ha pasado gran parte de su vida tratando
de definir su objeto, no duda en entenderlo como “tiempo hecho visible” en una
forma que está en constante relación con aquello que la circunda, al punto de
ser genérica y, a la vez, única e irrepetible. Tal definición acaso proviene de
la atenta mirada que lo caracteriza, y que no duda en encontrar ahí sus
fundamentos: “Hace algún tiempo pude admirar en California un árbol
sorprendente en el que había impactado un rayo cuando este era joven y del que
habían rebotado una enorme serie de gruesos troncos parecidos a columnas. Se
llamaba ‘el Partenón’, según me dijo el guarda forestal local que me
acompañaba. Sorprendido ante esa referencia a la cultura europea en un entorno
inesperado, me pareció que la analogía era bella y le pregunté por la edad del
árbol: 3.000 años. Busqué entonces la edad de nuestro Partenón europeo: 2.400
años. Cuando los griegos decidieron construir el templo de Atenea en la colina
de la Acrópolis, ese árbol tenía ya 600 años, y medía 100 metros de altura y 4
de diámetro. Probablemente fuese entonces cuando le alcanzó el rayo, pero
sobrevivió. Toda la historia de nuestra civilización grecolatina cabe en la
vida de un árbol”. Mas allá del espíritu científico de Hallé, me sorprendo al
derivar de ello que toda aventura de lo vivo necesariamente encuentra una
forma. Nudosa, retorcida, pero ágil al fin. ¿No es eso una biografía? ¿Una
aventura de la experiencia ajena hecha en el ritmo del lenguaje? ¿No es un
tiempo visible de imágenes que faltan ascendiendo y fundiéndose en la ceguera
de lo claro?
La
fórmula La vida de… es por demás
engañosa; en ella como siempre lo mas importante no es el sujeto, sino lo que no
puede ser dicho por sí solo teniendo que apelar a éste para tal cometido. En la
formulación retórica lo que se evidencia es el alcance intratable de un género
obstinado en su imposibilidad, ya que toda biografía aspira a ser un perfil no
del sujeto que la convoca si no de la dificultad que la justifica. Por eso lo
incontable es el tema de toda biografía, no la vida ya como unidad −un pobre
sujeto, sino la vida como algo justamente incontable y hecho de detalles −la
nervadura indiferente de mil hojas; es decir, como algo percibido,
experimentado, padecido cual el rayo en el tiempo que a nosotros también nos
alcanza. Por lo que deduzco que mientras escribo esto ha caído la noche −aun
sofocante como el día− y sé que me gustaría escribir la vida de las plantas, pero de mi casa, antes de que ellas o yo
desaparezcamos.