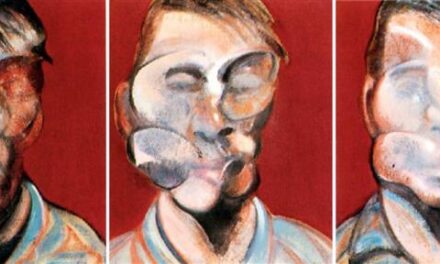“El
Barroco no remite a una esencia, sino más bien a una función operatoria, a un
rasgo. No cesa de hacer pliegues. No inventa la cosa: ya había todos los
pliegues procedentes de Oriente, los pliegues griegos, romanos, románicos,
góticos, clásicos… Pero él curva y recurva los pliegues, los lleva al infinito,
pliegue sobre pliegue, pliegue según pliegue. El rasgo del Barroco es el
pliegue que va hasta el infinito”. Así definía el filósofo francés Gilles Deleuze
al barroco. Pero el barroco no es solo una forma artística de una época
determinada, es tanto una configuración del mundo como una potencia creativa y
un estilo de vida: la compulsión de plegar y replegar, el vagabundeo
zigzagueante que rompe a cada paso la línea recta, la dobla y recurva. Sin
duda, los ejemplos provienen primeramente del arte: en el contrapunto la
melodía se acompaña a sí misma, se enrosca sobre sí para desplegarse, Bach
llega incluso a inscribir como sonidos su propio nombre en la partitura, el
pintor se pinta a sí mismo, La Gioconda es el propio Da Vinci devenido
su otro, el artista se contempla en su obra, se autoproduce en lo otro de sí.
El mundo barroco es el mundo de las curvas, combas y recodos. Una voluminosa
cabellera enrulada, muñecas rusas de muñecas rusas, juegos de espejos que se
multiplican hasta el infinito.
Torcer
lo recto, romper la escuadra. Producir el bucle, rizar la vida. Plegarse sobre
sí para desplegarse. Autocontemplarse en lo otro y diferente. ¡Éste es el rasgo
propio del barroco!
No son
sus edificios, ni siquiera sus plazas con sus fuentes y monumentos; es la trama
urbana, con su peculiar geografía cartográfica, lo que de inmediato convierte a
Paraná es una ciudad barroca. Calles que ondulean sin cesar, suben y bajan para
volver a subir y bajar, se doblan y recurvan, se fusionan y bifurcan,
zigzaguean, se interrumpen y vuelven a nacer. Las cinco esquinas (que son seis)
no es más que un ejemplo demasiado obvio; punto de anudamiento y curvatura,
torbellino que fuerza a romper una vez más la linealidad rectilínea de sus
calles. La ciudad está atravesada por múltiples arroyos que serpentean
libremente e interrumpen el curso de las calles, signo emblemático de la
capital de una provincia llamada precisamente: Entre Ríos. Por eso es tan
difícil a veces orientar a los turistas o visitantes de la ciudad; un
paranaense solo podría orientar a otro paranaense. Cualquier ciclista de la
ciudad sabe de cálculos y especulaciones para equilibrar las subidas demasiado
pronunciadas con la economía del recorrido. Imitando estos arroyos,
innumerables pasajes y cortadas se internan en distintas manzanas volviéndolas
laberínticas, llenas de recovecos y pasadizos secretos. Por debajo de la
tierra, los enigmáticos túneles de la ciudad, verdaderos pliegues subterráneos,
pasado inmemorial que vuelve a reanimarse cada vez que alguien cruza el Túnel
Subfluvial.
Entre
calles que serpentean y se curvan, que se tuercen 90 grados uniendo
perpendiculares (p.e. pasaje Falucho o calle Austria), o incluso se enroscan
dando vuelta sobre sí misma, hay también un complicado entramado de
nomenclaturas que hace mutar continuamente los rótulos de las calles y despista
a más de un ambulante. Se destacan aquellas que, como Urquiza, San Martín, el
bv. Moreno o av. Ramirez, hacen cambiar (no sin excepciones) los nombres de las
calles que interceptan. Pero lo barroco es que incluso estas mismas calles
dominantes están implicadas en el juego que abren y hacen posible: Moreno
cambia a Mitre cuando la corta San Martín, Urquiza es Vucetich más allá de
Ramirez. Se constituye así un verdadero juego de fuerzas entre las calles, el
pez gordo se come a los más chicos pero es devorado por un más grande, el truco
se retruca, ¡y vale cuatro!, el pliegue en su repliegue se despliega. De
sustitución en sustitución, solo av. Ramirez parece sostenerse en pie
atravesando la ciudad de un extremo al otro travistiendo todos los nombres. Aún
cuando av. de las Américas sea el único caso que logra burlar su autoridad,
esta excepción no hace más que confirmar la regla: Ramirez es el verdadero
caudillo para las calles mismas, funciona como el oro en el mundo
mercantil, es el significante maestro de la trama urbana de Paraná.
La
ciudad se emplaza sobre un río del mismo nombre. Un río es ya de por sí algo
barroco cuando su curso zigzaguea formando las más diversas siluetas, cuando se
curva y retuerce sin punto fijo de gravedad, renegando en cada tramo de
cualquier imposición rectificadora. El Paraná es sin duda un río barroco, pero
la ciudad de Paraná se asienta a su vez sobre uno de sus más pronunciados
recodos. Asentamiento barroco, por tanto.
Los
pliegues y repliegues del Paraná, permiten que la ciudad tome distancia de sí
misma para poder contemplarse, de modo que se torne un atractivo para ella
misma, un goce de su propio ser. Esto es lo que empuja a los paranaenses a
recorrer y deambular por las costas del balneario del Thompson. No son sus
playas, no es su arena ni sus bares, es la posibilidad que brinda de mirar la
propia ciudad, de encontrarse a sí mismo en esa mirada, de gozar de sí. El río
no está por tanto como un límite externo o una simple barrera. El río se
integra a la ciudad, se abisma sobre ella, y la ciudad se repliega en su río,
tiene en él su espejo viviente y su propia alma. Este vínculo íntimo del río y
la ciudad es una experiencia vivida cada vez que se camina por la costanera o
se navega por las aguas del Paraná. Tal experiencia queda magistralmente
plasmada al final del poema “Fui al río…” de Juanele:
De pronto sentí el río en mí,
corría en mí
con sus orillas trémulas de señas,
con sus hondos reflejos apenas estrellados.
Corría el río en mí con sus ramajes.
Era yo un río en el anochecer,
y suspiraban en mí los árboles,
y el sendero y las hierbas se apagaban en mí.
Me atravesaba un río, me atravesaba un río!
No
puedo comprender el río si lo enfrento como un objeto indiferente, como una
masa amorfa o una sustancia inerte. Solo para quien lleva ya en sí mismo el
río, para quien el río es parte constitutiva de su vida, sus placeres y
costumbres, puede llegar a identificarse con él y dejarse atravesar por su
curso. El río ya no es entonces un extraño al que debo controlar o frente al
cual temerosamente debo someterme; no se me contrapone más que para revelarme
mi propio reverso, mi propia interioridad. En una palabra: el río es mi
repliegue; no es solo sustancia, es también sujeto! Esto es lo verdadero en él.
Pero
el Thompson no es el único punto de repliegue de la ciudad. La Toma Vieja
ofrece un espectáculo aún más imponente, porque se eleva sobre las irregulares
barrancas del Paraná. Lo que se contempla desde sus vertiginosos miradores es,
nuevamente, el río y la ciudad. Vamos allí para vernos, para que el paisaje nos
devuelva nuestra propia mirada. Es la misma ciudad la que goza de sí, la que se
refleja dentro de ella misma. Bucle, pliegue, recodo, curva que se encurva y
recurva. Los paranaenses no necesitan salir de la ciudad para admirarla, porque
ella misma se enrosca, genera sus propios puntos de autocontemplación: el
balneario del Thompson, las barrancas de la Toma Vieja, el ex-Hipódromo, el
ingreso a la ciudad por Acceso Norte, el parque Varisco, todos son miradores de
la propia ciudad, sus puntos de repliegue y autodisfrute.
Esto
explica el misterioso placer que genera en los paranaenses viajar a Santa Fe.
No es solo la fascinación de internarse más allá de la profundidad del río sin
zambullirse en él, es también la panorámica que ofrece de nuestra ciudad desde
su ruta, una ruta que en su zigzagueo y ondulación continua no deja de sernos
familiar, como si se tratara de un pliegue más de Paraná. Sin embargo, la
propia ciudad de Santa Fe es ya nuestra antítesis: no hay barrancas, no hay
ondulaciones ni lomadas, escasos arroyos, sus calles son rectilíneas y solo en
sus márgenes insinúa cierto arabesco. En general, es la aridez desértica de la
planicie. En Santa Fe ¡hasta el río está rectificado!, y cuando hacia el sur
recupera su naturaleza oscilante y barroca, se aleja de la ciudad, no queda
integrado a ella, sino que es abatido por el inmenso cuadriculado somnoliento y
acalorado de las calles santafesinas. El río solo indica su borde y límite, su
más allá inaprehensible. Santa Fe no es barroca, es una ciudad clásica,
neoclásica. Lo más atractivo de Santa Fe es, por tanto, la vista que en su ruta
nos devuelve de Paraná.
Pero
también desde distintos puntos de Paraná, incluso desde el centro, puede verse
a lo lejos la ciudad de Santa Fe. Sin embargo, esa vista no produce ninguna
satisfacción por el objeto contemplado, sino que solo les recuerda a los
paranaenses su propia posición privilegiada de observación: es el “estar en la
altura” lo que se disfruta. El espectador se vanagloria de sí mismo en su
objeto. ¡Es Paraná lo que continuamos gozando al ver en el horizonte a Santa
Fe! Este es el repliegue autocontemplativo que vuelve una vez más barroca a la
ciudad; de ahí la vanidad de los paranaenses, el recelo de sus pueblos vecinos.
No
obstante, la máxima potencia de los pliegues de Paraná se concentra en el parque
Urquiza, erigido como legado y orgullo
de los tiempos en que la ciudad era capital de toda la Confederación Argentina.
El parque Urquiza es en sí mismo un mundo barroco, una ciudad dentro de una
ciudad. Escaleras sinuosas que serpentean sin parámetro ni destino fijo. Calles
que se tuercen y retuercen, que dan vueltas formando bucles y rotondas en
distintas partes. Un anfiteatro en medialuna se incrusta entre los pliegues de
las barrancas, como si hubiera sido engendrado por un repliegue de las mismas.
El parque se continúa en el río y el río se continua en el parque, de aquí los
cautivantes miradores que no dejan de paralizar a cualquier visitante y hasta a
los mismos paranaenses. Pero entre pliegues y repliegues, el parque no solo es
la contemplación del río al que hace suyo e incorpora, sino que genera también
su propios puntos de autocontemplación. En el llamado corazón del parque, al
cual convergen algunas de sus desperdigadas escaleras, él encuentra su propia
interioridad y orgullo. Allí las vistas al río están obstruidas por los
gigantescos árboles que fuerzan la mirada hacia el parque mismo. Pero no por
ello el río, espejo viviente de Paraná, se abandona, sino que renace en la
forma de una mansa cascada que decanta finalmente en la costa. En el corazón,
el parque Urquiza se torna su propio atractivo y goza de sí mismo. Los
miradores que allí emergen solo están para contemplar la cascada y fusionarse
con ella. La ciudad entera se refleja en ese acto. Esto hace que el corazón del
parque sea también el corazón de la ciudad. Todo paranaense sabe esto, lo
siente.
Paraná
no cesa de hacer pliegues, lleva el pliegue hasta el infinito. Pliegues en el
plano horizontal: las calles curvas, zigzagueantes que se fusionan y bifurcan.
Pliegues en el plano vertical: las series de innumerables lomadas que dan al
paisaje paranaense y entrerriano su nota característica. Pliegues subterráneos:
los misteriosos túneles y la dispersión azarosa de los arroyos y sus
vertientes. Pliegues del significante: el entramado de nomenclaturas de las
calles y sus transformaciones. Pliegues contemplativos: los distintos puntos de
vista desde donde la ciudad se contempla y disfruta de sí. Y el pliegue de los
pliegues de los pliegues: el parque Urquiza con los recovecos de su propio corazón.
Paraná no cesa de replegarse y desplegarse. Su voz resuena en la serena costa
del río, su centro se encuentra en el parque Urquiza, pero la sangre que la
recorre y se disemina por todos sus estratos, es el pliegue que va hasta el
infinito. Paraná, una ciudad barroca.
Viernes
15 de Marzo de 2019
Posdata
de fines del 2020.
La
idea de los pliegues de Paraná me fue sugerida la noche del Jueves 14 de Marzo
cuando deambulaba en compañía por el balneario del Thompson. Una conversación
sobre la curvatura de las calles y el cambio aparentemente caprichoso de sus
nombres fue el motivo inicial.
Pocos
meses después me mudé a la ciudad de Santa Fe. Corroboro que es la antítesis de
Paraná, pero no por ello es menos laberíntica.
La
idealización del Parque Urquiza y sobretodo de la cascada remite a recuerdos de
infancia.
Se me
ha objetado que no menciono el mate en una descripción de Paraná que pretende
adentrarse en su corazón. Se dice que todo paranaense lleva un mate bajo el
brazo, desayuna con mate, vive con mate. Esa es la visión al menos, no del todo
verosímil, que daría un visitante. Pero precisamente porque soy paranaense
estoy excusado de hablar de esa costumbre. Como ha explicado Borges, y se ha
repetido innumerables veces, Mahoma tampoco necesitaba mencionar camellos en el
Corán, y esa ausencia es la irrefutable prueba de su pertenencia
arábica. Estoy tranquilo: se puede ser paranaense sin un mate.