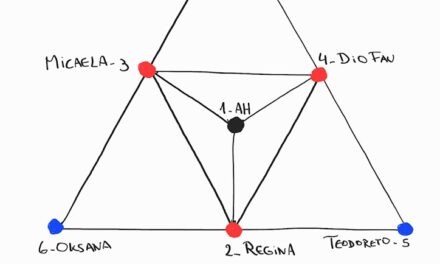¿Cómo pasar de la notación al relato? Una
posible respuesta: no pasando. Las notas se hilvanan con un relato prometido,
sugerido o virtual, que se pospone o se depone. Una obra como la de Sergio
Delgado insiste en la tentativa moderna de combatir lo narrativo en el propio
relato. Se dirá que el gesto es extemporáneo. Concedido. Yo quisiera considerar
lo extemporáneo un valor, pues la legibilidad actual de la mayor parte de
nuestros escritores contemporáneos es demasiado consciente y programática.
Sucede que la premisa antinarrativa de Delgado
es, por lo menos en sus Parques, no diría feliz, pero sí positiva. No
propone un trabajo de horadación negativa, sino que, orientalmente, permanece
impasible. Como si la imposibilidad de narrar lo liberara para discurrir,
ensayar, reflexionar, describir, releer, interpretar, filosofar y, a veces,
también, narrar. El relato tácito sería el de los viajes (entre ciudades) y los
paseos (en los parques). Al coser las anotaciones y tramarlas en torno a un
espacio, se despreocupa del relato y se ocupa de escribir al azar regulado, así
como un paseo por un parque es un deambular libre pero pautado por los caminos
y accidentes del espacio.
Hay una novela de Delgado titulada El
alejamiento. De esos tratan estos Parques, de los alejamientos
auráticos que permiten una luminosa cercanía. Lo extemporáneo también es la
contracara de un abandono del problema del tiempo. Cada parque pertenece a una
ciudad y su retrato a un año determinado. Eso es todo. Delgado da por sentado
la refutación del tiempo que esboza Borges en “Sentirse en muerte”. El pasado
se ha vuelto parte de la experiencia espacial de estos paseos y
contemplaciones. Es un presupuesto y casi no se lo interroga. Las distancias no
solamente son las de los propios parques con respecto al cuerpo que los recorre:
también lo son entre las ciudades y entre los países, entre los puntos de
referencia de la ciudad y los propios parques. La distancia es temporal porque
es espacial: cuando Poeta vuelve al Square Le Gall, donde conversó largamente
con su amiga ahora muerta, y donde constata su ausencia y el recuerdo de ese
encuentro, el square es el otro, porque los árboles han cambiado, la atmósfera es
diferente. Como en el instante inaprensible, el espacio se experimenta cada vez
como el que ha sido. Cronista vuelve al Parque del Sur, en la ciudad de su
infancia, y el parque es el de su infancia, y el de ahora es la ausencia del
otro (es decir, su misteriosa, fantasmal presencia). Novelista vuelve a las
anotaciones sobre el Parc du Venzu, cuando la Bretaña se ha alejado, y
reconstruye esas notas sobre el origen del parque que, a su vez, significó una
serie de desapariciones.
El relato, así desarmado y hecho de
yuxtaposiciones, se demora en las posibilidades de variadas historias, cuyos
protagonistas no son humanos y a veces ni siquiera seres vivos. Historias de
cursos de agua, de árboles, de pájaros, de casas y de ciudades. Cronista,
Novelista y Poeta son naturalistas en las ciudades, arqueólogos en los espacios
naturales, historiadores de lo micro. Prefieren la observación a la verbalización
libresca de lo que los rodea en esas islas de naturaleza que encierran las
ciudades. En todo caso, se llega a lo libresco después del lento examen
empírico. A Poeta no le interesan, en principio, los árboles, ni siquiera los
ginkgos, sino este árbol singular, para después pasar a un ginkgo
célebre (el que sobrevivió a la bomba en Hiroshima), a la especie y a su
historia milenaria. Cada encuentro es acontecimiento y cada ente es
cuasi-subjetivo. Las piedras, los monos, los pájaros, los árboles, los cursos
de agua. Despojados de su estatuto de objetos de las ciencias y de su
disponibilidad de cosas explotadas o utilizadas, los entes reposan en el
éxtasis de sus cronistas, novelistas y poetas. Ni las ciencias de la historia
ni la biología, la geografía o la antropología se desdeñan, sino que se toman
parcialmente en la experiencia de una interrogación que se presenta como
subjetiva pero que desborda cualquier perspectiva.
Lo que obsede al paseante y contemplador es que
los lugares guarden los rastros de los que los habitan y los transitan. En este
sentido, es impertinente la diferencia entre naturaleza y civilización. El pequeño
estuario donde desemboca el Venzu, en la costa de Lorient, o el barrio de la
infancia del que forma parte el Parque del Sur: la misma inquietud por la
huella que el simple paso o el gran acontecimiento (una guerra, una catástrofe)
deja en el lugar. La pregunta por nuestra ausencia o la ausencia del otro de
esos lugares. Quizás son la misma inquietud. El paseante anhela que haya huella
o constata que en efecto la hay, aunque no pueda describirse o explicarse. Esta
pregunta es provisoria en la medida en que propone un sujeto que hace huella y
un espacio casi neutro que recibe la inscripción. Pero es un esquema inicial
para avanzar en una exploración en el que se vuelva asible o pensable la mutua
afección de los entes, la correlación entre este ginkgo, la conversación con la
amiga, el recuerdo de esta conversación, la ausencia presente, la certidumbre
de la vida y lo inasible de la muerte. Pareciera que en Parques cada
cosa está conectada con cada cosa y esta mutua relación es también la
desconexión, la indiferencia o el alejamiento, como cuando, al comienzo de “El
Aleph”, Borges comprueba que Buenos Aires no parece haber inscrito en su
paisaje la muerte de Beatriz Viterbo.
Parque del Sur sería
el relato interrumpido y digresivo de una posible crónica. El género es
consecuencia de una cercanía del paseante con el espacio recorrido, una
cercanía histórica, biográfica. El alejamiento es lo que permite los regresos
periódicos y extrañados. Esta promesa está hecha además de la lectura de
crónicas, ficciones y teorías sobre el territorio argentino, que se especifica
en provincial, santafesino y barrial. El parque está situado entre la
naturaleza (el río) y la civilización (la ciudad), así como Santa Fe está
erigida entre ambas: ciudad insensata, fundada dos veces, incompleta,
incongruente, anticlimática. Borges pudo haberse inspirado en ella para su
ciudad de los inmortales. El barrio de la infancia es a su vez la infancia de
la ciudad y del país y del continente. Un yaguareté viaja en un islote de
camalotes por el Paraná y desemboca en el convento de San Francisco, construido
por los indios en lo que será uno de los bordes del parque. Sucedió el 18 de
abril de 1825. Ni Mateo Booz ni Juan José Saer parecen haber revisado la
crónica policial de la época, que tiene en sí misma ribetes novelescos. La
historia se vuelve mito. La huella de la garra del animal, que todavía hoy
puede verse en el museo del convento, más que acreditar la veracidad histórica
del acontecimiento, contribuye a estimular la imaginación colectiva y a espesar
la historia en los halos de la leyenda.
Si la experiencia de Cronista es el abandono de
un espacio vuelto extraño (el parque lo ha abandonado a él, que quiere
recuperarlo en la escritura), la de Novelista es la apropiación de un espacio
público que se erige junto con la nueva vida de quien lo narra. Esta aventura
subjetiva muy pronto se ve desbordada por aquello que ha desaparecido (el arroyo)
y lo que está en tren de desaparecer (la vieja torre de departamentos que se
destruye para construir el parque). La historia de la comunión, contada desde
la distancia espacial y temporal (la novela que podría escribirse), supone
pequeñas catástrofes, muertes silenciosas, abandonos que no constan en ningún
anal. El parque, oasis en medio de la civilización, se erige hiriendo la
naturaleza (el Bois de Bison), en un proceso de transformación del paisaje
urbano que tiene consecuencias sociales y hasta políticas. La civilización
misma se vuelve naturaleza en su destrucción: el desmantelamiento de la torre
es una verdadera carnicería. El novelista trabaja con la vida en un
sentido no orgánico: la de los seres sintientes y la de las cosas, como el
arroyo Venzu que, con su muerte, alimenta la vida de los mares. Como los
árboles, los cursos de agua, apenas recordados por su nominación, son, a la
vez, entes vivos y muertos (como en río Bièvre, entubado, en Square Le Gall),
o que viven y mueren, alternativamente.
Pues solo el otro muere. Yo no muero. La muerte
de la amiga convoca a Poeta una tarde en el Square Le Gall. Esta extraña
condición de las cosas que mueren y viven al mismo tiempo (como los inmortales
de Borges) hace presentir a Poeta que tal vez, misteriosamente, sea la
condición de todos los entes. También la nuestra. Es lo que permanece
impensable y tal vez solo pueda ser dicho por la poesía. El poema, piensa el
poeta, se dice antes de ser escrito: es impersonal, sucede en esa confluencia
de materia heterogénea, indiferente a la distinción naturaleza y civilización,
que coagula en la contemplación del paisaje urbano o natural, y del cual el
poeta solo la transcribe y firma. Square Le Gall tiene un tono
elegíaco, de ahí su protagonista. Pero esa elegía es no solo a la amiga
desaparecida, sino al país lejano, el del primer parque: una muerte recuerda las
otras, un parque trae el otro parque, una ciudad la otra, en un movimiento de
sístole y diástole. Cada cosa está conectada con cada cosa pero fuera de todo
esoterismo: una afectación física, química, material, que lleva de la piedra en
el lecho del río al aire en el que las ramas del árbol se agitan y se vuelcan a
los cielos.
De Cronista a Poeta el paisaje se
desmaterializa y la narración (o su promesa) se disuelve. El novelista está
entre ambos, porque parte de la exploración material del espacio y llega al
canto lírico en el que la materia se hace vibración sonora. No es que el
paisaje se vuelva interior en el estadio lírico, sino que el paseante va
desapareciendo en el espacio que se vuelve música de las esferas, vibración de
las cosas y orquestación de los entes. Tal vez entonces no se desmaterializa
sino que más bien desaparece como paisaje y se materializa como naturaleza en
la que los personajes que lo narran, lo mitifican y lo cantan se vuelven
habitantes de lo indistinto.