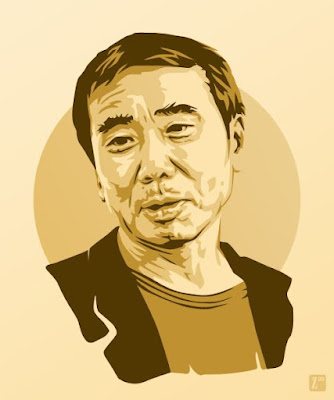En Las tres vanguardias, Ricardo Piglia
expone una tesis que data de la década del ochenta. Que yo sepa, la primera vez
que la formula es en su diálogo con Juan José Saer, publicado en 1986 en Santa
Fe. La distinción entre tres tradiciones, una moderna, una posmoderna y otra de
no ficción, me resultó siempre útil en mis clases de literatura. Pero
los ejemplos americanos que daba Piglia de literatura posmoderna (Pynchon,
Dick, Burroughs) no le decían nada a mis estudiantes. De modo instintivo, yo
los reemplazaba por otros. Lo hice una vez con los únicos que se me ocurrieron
y desde entonces los repetí: Roberto Bolaño y Haruki Murakami.
Ignoro si estos nombres les dicen, a mis
estudiantes, algo más. Por mi parte, me parece que la caracterización que hace
Piglia les va bien. En este caso, el posmodernismo está valorado positivamente.
Aunque soy poco lector de literatura contemporánea (categoría, además,
problemática), intuyo que he leído a Bolaño y a Murakami (de modo incompleto y
sesgado) en gran parte por algunas de las cualidades que Piglia atribuye a esta
literatura, la primera de las cuales es su gusto por el relato, por el plot,
por las aventuras. No es casual, en consecuencia, que prefiera, de ambos, las
más extensas, Los detectives salvajes, 2666, El fin del mundo y un extraño
país de las maravillas y Crónica del pájaro que da cuerda al mundo,
aunque también he leído algunas más breves (Nocturno de Chile y Al
sur de la frontera, al oeste del Sol), además de los cuentos del chileno
(los tres libros que publicó en vida, que son buenísimos). Relatos que he leído
velozmente, entretenido, pero también haciendo pausas, buscando información,
pensando. Relatos que no se prestan ni al puro divertimento ni tampoco exigen
la lectura demorada y paciente de la literatura que Piglia llama moderna. En
contraste con ésta, que siempre me solicita que agote al autor, o que llegue lo
más lejos posible, a Bolaño y a Murakami los he discontinuado sin problema, una
vez hecha una idea de su poética, sin descartar, tampoco, leer alguna vez otro
(Los sinsabores del verdadero policía del primero, porque me gusta el
título, y Kafka en la orilla, del segundo, porque me intriga lo que
puede salir de una lectura japonesa del checo).
Me parece que Bolaño tiene algo juvenilista que
es muy diferente del juvenilismo cortazariano (creo que Los detectives
salvajes ha sido comparada con Rayuela). Por eso me felicito de no
haberlo leído de joven, ya que tal vez me lo habría arruinado. Lo mismo vale
para Murakami, pero este matiz está atenuado, o resulta atenuado para un
occidental. De todas maneras, a Murakami se le ha reprochado su exceso de
occidentalismo (su preferencia desmedida por el jazz y la música clásica, y por
escritores europeos). Aplicando el razonamiento de Borges, podríamos decir que
el Japón de Murakami, al contrario, resulta auténtico, en la medida en que
presupone lo japonés, sin apelación al color local (como lo hace,
espléndidamente, Sei Shonagon en El libro de la almohada, de los que
olvidamos sus descripciones de vestuarios y mobiliarios, y nos quedamos con las
paisajísticas, que pueden ser tan japonesas como de cualquier otro país). Esto
es, no obstante, relativo. Condenados a las traducciones españolas, los
lectores latinoamericanos tenemos que vérnoslas con la “calderilla”, “hacer la
colada”, “jersey”, “coger un taxi” y, además, los términos intraducibles,
especialmente de comidas y de bebidas. Estas interferencias alcanzan para que
el lector se invente un pequeño exotismo portátil. Por lo demás, nuestro
imaginario japonés tiene poco de campesino y de tradicional: lamentablemente no
vemos las películas de Hayao Miyazaki, tal vez porque se piensa erróneamente
que son para chicos. Nuestro Japón ya está occidentalizado y Murakami nos
parece perfectamente japonés aunque sus personajes sean dueños de bares de jazz
o lean a Borges. En este sentido, el español de Bolaño no desdeña las bondades
de una suerte de lengua neutra o que alterna mexicanismos con chilenismos y
argentinismos, según le convenga. Su exotismo, además, se nutre de la
perspectiva estadounidense, porque su México es de frontera (también el
exotismo de Murakami se nutre de la frontera con la China, pero al lector
occidental eso se le escapa). Si yuxtaponemos el cine de Miyazaki y la
narrativa de Murakami ninguno es estrictamente “contemporáneo”, porque uno alude
a un pasado campesino y el otro a un futuro urbano. La de Bolaño, especialmente
2666, es omnívora de varios imaginarios y narrativas, en una mezcla
abigarrada que sorprendentemente sale siempre bien. En su factura hay una
facilidad engañosa, que puede crear la ilusión de que cualquiera podría
escribirla. Bastaría googlear sobre diversos temas y meterlos en la novela. No
es tan sencillo. En 2666, Bolaño ha sabido transmutar la mathesis
que caracteriza al género desde el Quijote. El saber ha sido reemplazado
por la información. Bolaño, gran lector de narrativa y de poesía, utiliza los
buscadores de Internet todo lo que le viene en gana, pero esa información se
transforma y se vuelve elemento circunstancial, a menudo exacerbado, como en la
eficaz enumeración caótica.
El fin del mundo y un despiadado país de las
maravillas alterna una historia kafkiana con una pynchoniana, que
corren paralelas hasta que se encuentran en el final (el lector lo hace sin que
lo haga el novelista). En rigor, la primera historia se va poniendo
pynchoniana, mientras que la segunda es kafkiana de entrada. Promediando la
novela, dos personajes revisan varios libros, buscando información sobre los
unicornios, entre ellos El libro de los seres imaginarios. Pues bien, la
historia kafkiana pareciera filtrada por el Kafka borgiano, pero esta impresión
tal vez sea una ilusión del lector latinoamericano. Puerilmente, y recordando
una idea que César Aira atribuye a Osvaldo Lamborghni, un argentino puede
justificar la lectura de esa extensa novela solo para disfrutar de esa mera
escena.
Creo que Piglia dice también algo sobre los
géneros y se ha hablado mucho acerca de su valorización en la literatura
contemporánea y en la estética posmodernista. A mí no me convence, por lo menos
no en Murakami y en Bolaño. Yo creo que para ellos los géneros son herramientas
útiles para narrar y, una vez usados, son abandonados. La literatura moderna
los criticaba o “desconstruía”. Bolaño y Murakami los usan con profusión,
incluso abusando de ellos, pero no les interesan. Pasan de uno a otro, con desdén
y plasticidad. Ya han pasado por la criba altomodernista, pueden ser
reactivados para avanzar con una historia, pero eso no implica una
valorización. No sé si lo que digo tiene validez teórica. Me atengo a estas dos
obras. Policial, aventuras, ciencia
ficción, fantástico: no tienen ninguna importancia. También Murakami usa el
Google, pero no abandona la biblioteca, como lo prueban los dos personajes, que
piden prestados en una pública de Tokio todos esos libros extraños para su
investigación sobre los unicornios.
El otro exotismo que se nos escapa a los
occidentales es el ruso-japonés, el de Crónica del pájaro que da cuerda al
mundo. La mathesis sobre la Segunda Guerra Mundial se despliega en
todo su esplendor, con la ventaja de articularse desde el punto de vista del
“eje del Mal”. La Siberia de Murakami (su primera novela, que no leí, se titula
Siberia Blues) nos hace presentir que la partición Occidente-Oriente no
puede más que ser occidental. Conflictos con China, torturadores mongoles,
generales rusos, acorazados estadounidenses: no hay Oriente para Murakami, hay
el Japón y una diversidad de alteridades amenazantes y atrayentes. Para un
lector latinoamericano, tal vez lo más típicamente japonés sea ese erotismo
sutil, delicado, que tiñe muchos momentos, especialmente de Crónica del
pájaro que da cuerda al mundo y, sobre todo, de Al sur de la frontera,
al oeste del Sol.
Más allá de la teoría, si hay algo en lo que el
chileno y el japonés coinciden es en la preferencia por personajes perdedores,
segundones, que libran sus pequeñas batallas en el llano, siempre derrotados de
antemano por fuerzas que los exceden. Personajes casi sin psicología o más
exteriores que interiores, sujetos de acción más que de pasión, víctimas del
azar de los acontecimientos más que soberanos de la aventura. Son novelas superficiales,
porque han tomado nota de la destrucción de la profundidad de los modernos,
pero saben igualmente que no se la puede cambiar por una superficialidad que volvería
a operar como fundamento. De ahí la notificación “clásica”, en sentido
borgiano, la narración anti-expresiva, de hechos atroces, como los femicidios
en 2666 o los crímenes de guerra en Crónica del pájaro que da cuerda
al mundo (que incluye una inolvidable escena de desollamiento). Estas
postulaciones de la realidad no se quieren objetivas si asépticas, sino que más
bien verosimilizan lo que narrado expresivamente se volvería inverosímil. De
todas maneras, para un argentino, o por lo menos para mí, el Japón de Murakami
es tan exótico como el México de Bolaño. Felizmente.